Benjamin Disraeli, conde de Beaconsfield por Robert Antoine Muller (1877). Imagen tomada Nationaltrust.org.uk
Sanitas sanitatum, omnia sanitas.
Benjamín Disraeli
1. A mediados de la década de 1990, cuando escribía yo en Londres mi tesis doctoral sobre urbanismo europeo en Caracas, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, hube de leer sobre las reformas higiénicas en la Inglaterra industrial. Algunas de estas, como la promulgación del acta de Salud Pública de 1875 –donde los controles sanitarios fueron incorporados a la vivienda y al diseño de calles– resonaron en el novecientos entre pioneros del movimiento higienista venezolano. Para 1904, el doctor Arturo Ayala formuló la límpida ecuación positivista del siglo recién estrenado: «los progresos de la civilización son progresos de la higiene»; por tanto, como en la Gran Bretaña de Benjamín Disraeli (1804-1881), «el grado de civilización de un pueblo», concluía el galeno, «puede medirse por el empeño que tomen sus gobernantes en mejorar su estado sanitario». No obstante haber estudiado en la Francia de Pasteur, también Luis Razetti miró a la Inglaterra victoriana al proponer la creación de una Junta Superior de Sanidad, «como se estila en los países civilizados». Impeliendo a Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez a combatir las endemias y pestes que asolaban al país de marras, el sabio venezolano señaló además a quien fuera primer ministro británico, entre 1874 y 1880, como adalid de los estadistas que asumieron obligaciones en materia de salud pública.
Leyendo sobre aquellas reformas y sus paladines en Inglaterra, escenario más temprano y dramático de la industrialización y urbanización, tropecé con uno de los lemas de Disraeli: Sanitas sanitatum, omnia sanitas. Llevado por su resonancia, barruntaba yo el sentido general de la divisa, pero tuve curiosidad por descifrar su significado más preciso, así como su proveniencia. Entonces apareció una vez más para ayudar mi amigo Gordon, especialista en inglés medieval y nórdico antiguo, así como avezado en latín, entre otros atributos de su erudición. En una de nuestras innúmeras tardes en la Reading Room de la British Library, se ofreció a investigar, como en ocasiones previas, buscando ampliar mi comprensión de la Inglaterra que le era tan cara. Ya lo había hecho al instruirme sobre Moll Franders, de Daniel Defoe, así como sobre Howards End, de Edward Forster; o al obsequiarme poesía de Auden y música de Elgar, referencias todas lejanas para mí, al llegar a vivir en Londres en 1993. Pero esta vez me advirtió Gordon, con la visión laborista heredada de su familia obrera, que no era gran admirador de Disraeli, quien «además de político conservador», había sido «personaje controversial».
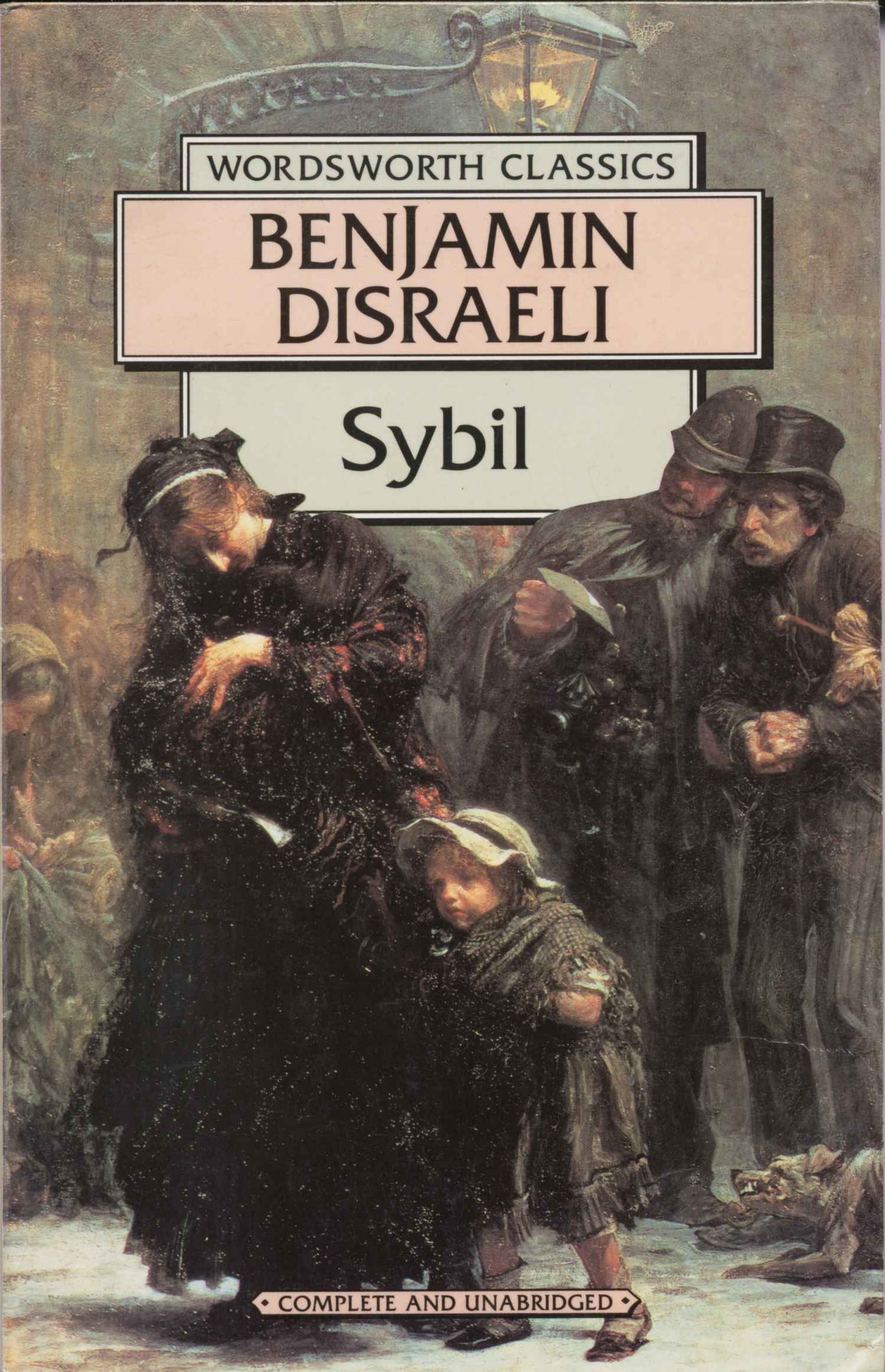
Carátula de Sybil (1845).
2. Mientras Gordon se entretenía con sus pesquisas filológicas a propósito de la consigna sanitaria, traté yo de leer sobre el personaje del que vagamente conocía como primer ministro de la era victoriana. Lo primero que me interesó es que había formado parte del grupo Young England, en la década de 1840, el cual buscó alertar al partido Tory para afrontar el debate sobre la «condición de la gente», enarbolada por el movimiento cartista. Tal como leí entonces en la Historia de Inglaterra, de E. L. Woodward, el Chartism cobró fuerza tras las flacas propuestas contempladas en la Ley de reforma de 1832, la cual «concedía derechos civiles a nuevas ciudades, aumentaba el electorado en un cincuenta por ciento, y al menos en los distritos urbanos, cortaba de raíz el viejo sistema de influencias». Desilusionados por los pobres resultados a lo largo de la década en que persistieron los privilegios de los «burgos podridos», en medio del nuevo paisaje industrial y urbano, los líderes cartistas llevaron al parlamento en 1839 el Manifiesto del Pueblo; allí pedían, según Woodward, «el sufragio universal para los varones, el establecimiento de distritos electorales iguales, la abolición de la calificación de propietarios para los miembros del parlamento, el voto secreto y la remuneración de sus miembros».
Lo que entonces más llamó mi atención fue la estrategia seguida por Disraeli, en la Joven Inglaterra, para renovar el conservadurismo del viejo régimen; a saber: escribir novelas de denuncia sobre la condición social, de cara a prevenir un estallido revolucionario, como los que minaban la Europa posterior a Napoleón. Sabía yo de antemano, como urbanista, de la función reformadora que, en esa etapa más cruda de la Revolución industrial, cumpliera la novelística denunciante de Charles Dickens. También había escuchado sobre la obra de Elizabeth Gaskell, una de las colaboradoras de aquel en el periódico All Year Round. Pero fue estudiando en Londres, y gracias a Gordon, cuando leí North and South, donde la autora mapea las diferencias de la industrialización y el cambio social entre ambas regiones. Enterarme empero de que Disraeli había sido también novelista fue un hallazgo tan estimulante como desconcertante, pues fue omitido en un librito que, sobre Ciudad y literatura en la primera industrialización, publiqué yo en vísperas de viajar a Inglaterra.
De las tres novelas más conocidas de Dizzy, como lo llamaban sus seguidores, conseguí, en una de las librerías universitarias de Gower Street, una edición reciente de Sybil, or the Two Nations, publicada originalmente en 1845, antes que varias de las obras de Dickens y Gaskell. Prefigurando el mismo tema de esta, aunque con un abordaje más social que geográfico, el anglicano de ascendencia judía advertía sobre esas dos naciones
«entre las que no hay relaciones y compasión; las cuales ignoran los hábitos, pensamientos y sentimientos de una y otra, como si fueran moradoras en regiones diferentes, o habitaran planetas distintos; las cuales están formadas en crianzas diferentes, alimentadas por comida diferente, y ordenadas de maneras distintas, sin estar gobernadas por las mismas leyes».
Era una suerte de admonición, percibía yo, ante un partido conservador y un reino que, durante la ambientación de la novela, entre 1837 y 1844, no terminaban de entender ni salvar las brechas políticas, sociales y geográficas profundizadas por las «ciudades del carbón», como las llamó Dickens.
3. En nuestras meriendas vespertinas en las cafeterías cercanas al Museo Británico, mientras compartíamos scones – que él acompañaba con té y yo con café (el cual nunca abandoné en mis años londinenses) – Gordon temperó mi entusiasmo con la novelística de Disraeli. Advirtiéndome que sus obras tempranas habían sido escritas para lidiar con las deudas acarreadas por el dandismo y el costoso tren de vida del joven tory – antes de casar con la acaudalada viuda Mary Ann Whyndham, en 1848 – apeló mi amigo a la exigente crítica literaria que ya le conocía yo. Exhortando al nuevo partido Conservador a ampliar su electorado allende el miope Torysm, Sybil ciertamente era un clásico de «sátira social» que reforzaba la agenda dickensiana. Pero sentía Gordon que la trama de la novela – sobre los amores de la hija de un líder cartista con el ilustrado aristócrata Charles Egremont – adolece por momentos de cierto «paternalismo» y un «romanticismo operático». Siempre respetuoso de sus juicios, especialmente al tratar temas ingleses, solo me atreví a ripostar que la historia de amor no podía dejar de ser enmarcada en la literatura folletinesca de su tiempo.
Más allá de lo literario, Gordon también me advirtió que el grupo Joven Inglaterra, y Disraeli en particular, con su conservadurismo monárquico, terrateniente y económico, no podían ser considerados propiamente como iniciadores de la renovación tory. Esta había comenzado más bien durante el segundo gobierno de sir Robert Peel, entre 1841 y 1846, cuando fueron disminuidas prebendas de las instituciones más rancias, de cara a prevenir el influjo revolucionario. Decisivas habían sido las medidas de Peel contra la representación aristocrática en el parlamento, así como la abolición de las llamadas Corn Laws, que protegían los cereales y terratenientes británicos. Este giro librecambista hizo que se le considerara un gobierno tory con un programa whig, término usado a la sazón para designar, según el Oxford Companion to British History, al partido que devino liberal hasta finales del siglo XIX. Y a pesar de la ya famosa retórica del novelista y parlamentario, Disraeli y su grupo, recelados por sectores tories, no abrazaron las reformas de Peel, sino que incluso les hicieron oposición proteccionista, enfatizó Gordon al obsequiarme una tarde el diccionario oxfordiano.

Thomas Sully, «Victoria», Wallace Colection, Londres.
4. Al calor de nuestras controversias victorianas, un mediodía de verano apareció Gordon en la British Library, entusiasmadísimo por haber descifrado el motto del primer ministro. Desconcertado al comienzo por los genitivos y el plural, mi amigo supuso por un momento que se trataba de un «genitivo intensivo», como el de «rey de reyes», lo cual calzaría con las frecuentes apelaciones de Disraeli a sus orígenes hebreos. Pero después se dio cuenta de que era una alusión, acaso chistosa por el juego gramatical, al versículo segundo del primer capítulo del Eclesiastés: «Vanidad de vanidades, y todo es vanidad». Ello se correspondía por demás con la vena literaria y cultura proverbial del primer ministro favorito de Victoria.
A pesar de lo básico de la observación, me atreví a señalar que el proverbio también inspira Vanity Fair, suerte de anverso burgués de la narrativa obrera de Dickens; estaba consciente yo, sin embargo, de que la novela de Thackeray se ambienta en la Europa napoleónica. Gordon no solo acogió la observación, sino también añadió, que además de haber sido publicada en 1848, la sátira hacía guiños a la pompa y circunstancia del reinado de Victoria, iniciado diez años antes y llevado a su zénit por Disraeli. No era casual que, en el apogeo del expansionismo británico – el cual, durante su gestión, incorporó Suez y Chipre – fuera Dizzi, como la Monarca lo llamaba también, quien la hiciera coronar como Emperatriz de la India en 1876. En retribución, esta le permitió acceder a la cámara de los Lores, al convertirlo en conde de Beaconsfield. Y era este, por cierto, un título tomado de Vivian Grey, una temprana novela de Disraeli que Gordon me obsequió por aquellos días.
La reina y el político conservador no habían congeniado desde el primer ministerio de este en 1868, leí después en la semblanza victoriana del profesor J. A. Cannon, especulándose incluso sobre el rechazo por parte de aquella. Pero abonando el terreno de la común antipatía de ambos por Palmerston y Gladstone, Disraeli fue soporte de la Monarca en su prolongado duelo, tras fallecer el príncipe Alberto en 1861, al tiempo que esta lo consoló cuando muriera la esposa de aquel en 1872. Durante su segunda magistratura, fue Disraeli quien hizo regresar a Victoria a la vida pública en Londres, después de su aislada viudez en Escocia; los buenos oficios del primer ministro aplastaron así los brotes republicanos y rumores crecientes sobre la desatención de asuntos de palacio, mientras la reina había sido consolada por John Brown, uno de sus ayudantes en Balmoral. Como para dar pábulo a nuestras controversias, indiqué a Gordon que no era por tanto adecuado el sentido de austero y pudoroso que el término «victoriano» conlleva a veces español, cuando se aplica a la moral… Rubbish!, replicó, desestimando el supuesto conservadurismo de marras, al tiempo que descendíamos en la estación South Kensington, justo frente al Museo Victoria & Albert.
5. Mientras tomábamos vinos en las inmediaciones del Royal Albert Hall, le confirmé a Gordon, después de semanas de controversias victorianas, mi admiración por el primer ministro tory, sobre todo en vista de la ley de Salud Pública que llamara mi atención inicialmente. Sin embargo, habiendo leído una biografía de Disraeli escrita por Bruce Coleman, estaba ahora consciente de que buena parte de esa legislación proletaria se debía a su ministro del interior, Richard Cross, así como que su agenda social se había «quedado muy corta» frente al desiderátum de la Joven Inglaterra. El profesor de la Universidad de Exeter también señalaba que más significativa había sido la así llamada Tory Democracy del primer ministro devenido líder conservador, aunque hubiese sido algo «mitificada» a finales del siglo XIX, cuando se configuraba la agenda de asistencia pública enarbolada por el laborismo en el XX.
Por su parte, Gordon reconoció que nuestras controversias victorianas lo habían tornado menos crítico de Disraeli, cuya «democracia tory» tildó de «antecesora» del partido Laborista, consolidado en la década de 1920. Insistió empero en recordarme que la renovación conservadora venía de Peel y su abolición de las leyes de los Cereales y otros privilegios aristocráticos. Junto a los avances liberales, ello había permitido que, en el crisol de las revueltas europeas de los treinta y cuarenta, Gran Bretaña confirmara su naturaleza «evolucionista antes que revolucionaria». Brindamos por ello, a pesar de provenir yo de un continente donde la revolución ha permanecido como panacea. Y también celebré el influjo de las reformas de Disraeli en países de Latinoamérica, así como entre los higienistas venezolanos de entre siglos, admiradores por cierto del evolucionismo británico.
Caracas, agosto de 2022.
Arturo Almandoz Marte
ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR
Suscríbete al boletín
No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo





