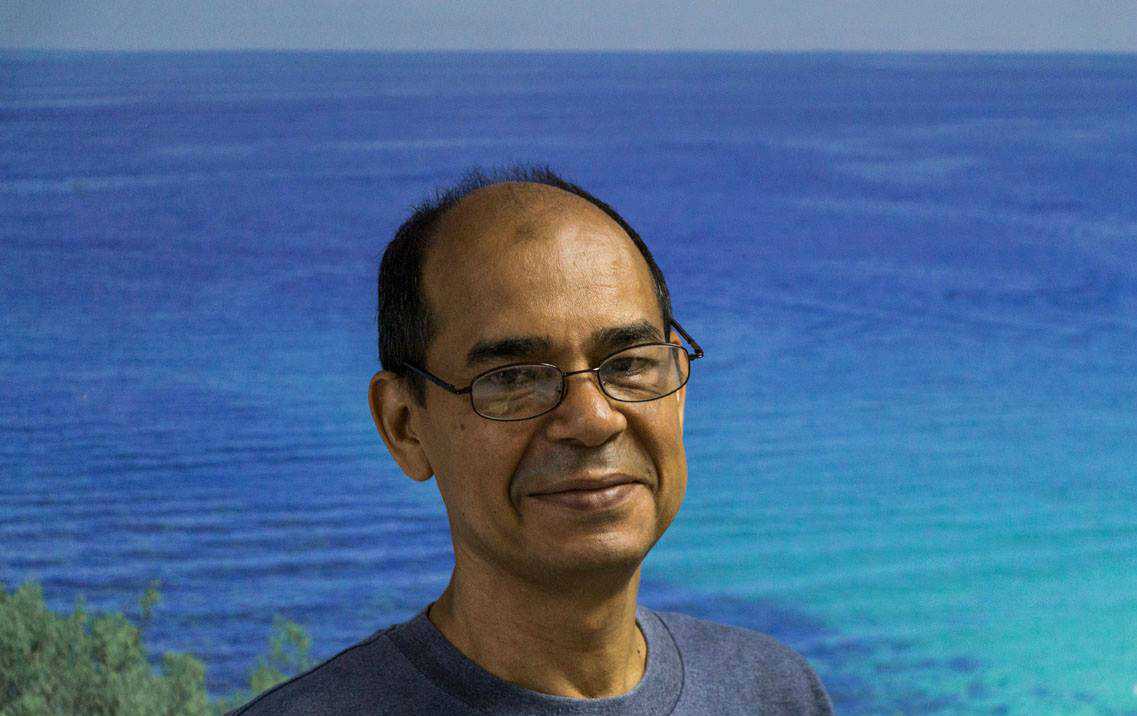
Fotografía de Alfredo Padrón
De los pocos elementos en común que pueden tener muchos de los personajes de Rubi Guerra resalta la difuminada línea entre el bien y el mal que los va despojando, siempre en silencio, de la voluntad. Erosión lenta, constante, parsimoniosa e implacable. El discreto enemigo es una de las novelas más elocuentes y certeras en este sentido: hace del paisaje excesivamente luminoso la alegoría de la perturbable dimensión moral humana, es decir, honda oscuridad carcomiendo el espíritu. No se trata sólo de que ningún personaje sea del todo culpable ni inocente, sino que es preciso escarbar en esa ambigüedad auscultando, como quien no quiere la cosa, para arrojarnos como resultado silencios, sugestiones, discreción. Porque al final será siempre un sálvese quien pueda. El protagonista es el paisaje y como dirá uno de los personajes fugaces: “El mundo se va a acabar y ya comenzó por La Laguna”. Así ha sido la decadencia de un país que, a pesar de la condenación casi miasmática de un destino aciago, esconde pequeños (o breves) tesoros que animan a que quede la posibilidad de una reconducción, de un nuevo comienzo y, algún día, podremos por fin retirarnos a leer novelas, que es lo que realmente nos gusta. ¿Sólo un espejismo más en el horizonte del asfalto?
El recurrente Medina (ya había asomado antes en algún cuento del autor) es un periodista desesperado por la falta de sustento económico. Su desesperación lo lleva a un remoto y precario pueblo oriental, cegado por la luz, en el que encuentra a personajes que están tan desesperados como él, pero asimilados a un ambiente de trágica calma. Entre los que huyen de un pasado turbio y los que cifran sus esperanzas en el espejismo del dinero fácil, todos parecen estar dispuestos —sin saberlo— a que el torbellino definitivo los devore, de una buena vez y para siempre. Medina asume el encargo de escribir un artículo para una revista turística en el que se destaquen las bondades y maravillas de una tierra desolada, nunca mejor dicho. Pero su intención inicial se altera, no sólo porque el turismo carece de sentido en un lugar sin agua siquiera, sino porque su destino queda enlazado a las fuerzas telúricas invisibles que terminan envolviéndolo en una situación turbia. Un crimen del cual será el primer sospechoso y que, no obstante, terminará resolviéndose con relativa facilidad, porque los elementos ayudan a fingir que se trata de una novela policial. Pero no lo es. Acaso haya guiños más bien a la novela negra, pero siempre desde la paradoja de la luz. Guerra puede asumir tranquilamente ese postulado de Reverón, quien decía que se quedaba en Macuto porque su compromiso era con la luz. El pintor venezolano alguna vez llegó a decir: “La luz ciega, enloquece, atormenta, porque uno no puede ver la luz”.
En secuencia paralela, descubrimos a Miguel, un personaje aplastado por las circunstancias que, casi sin querer, vuelve a incurrir en el delito. Su historia es la del narcotráfico penetrando en la sociedad de forma sosegada y natural. El narcotráfico mal justificado además por sus perpetradores como “obra civilizadora” o “aventura comercial distribuidora de riquezas”. Su perfil es nebuloso y su carácter es hermético, porque su destino parece ser siempre la intranquilidad de vivir al borde de un abismo que no termina de revelarse. Sus nexos más vitales (su hijo, acaso Julia) no terminan de escarmentarlo y cuando quiere salir, por fin, a la vida limpia y honesta, descubre que eso ya no es posible, que el discreto enemigo está en todas partes y devora esta tierra, y sólo puede vislumbrarse a través de los efectos que deja a su paso. El discreto enemigo está ya dentro de sí mismo y se manifiesta en sus pesadillas y en las de su hijo. Para éste “no tiene cara, no tiene cuerpo, es como un remolino, una sombra (…). Está en la casa, me mira con sus ojos vacíos. Y me va a comer”. Para Miguel, el discreto enemigo “es una figura blanca sobre un fondo blanco, un susurro que viene de muy lejos, un corazón negro que late en las paredes de una casa abandonada”. Su marca más indeleble es el inquietante silencio que sigue a la vorágine de la violencia, sutilmente esbozada en la novela, pero que tiene una fuerza arrolladora que destroza, asfixia y mutila no sólo los cuerpos, sino los espíritus. Un mar contemplativo que recoge todo ese mal y se vacía hasta de peces. Un mar “imposibilitado para ofrecer consuelo”.
La belleza geográfica del estado Sucre queda distorsionada por la nefasta actividad humana. Las dos penínsulas conforman una topografía inusitada y realmente hermosa. La península de Paria es verde, frondosa, vital. La península de Araya es árida, desolada y abisal. La primera desemboca en el Atlántico, y se abre paso hacia Trinidad, hacia las Antillas, hacia el extranjero, hacia lo remoto. Araya, en cambio, se vuelve sobre sí misma, y se alarga entre las islas de Nueva Esparta, al norte, y la cercana Cumaná, al sur. El enclave perfecto —ambas penínsulas— para el contrabando y, sobre todo, para el rentable narcotráfico. Actividades que no sorprenden a nadie, que todos conocen y de las que todos fingen no saber nada. Porque la gente involucrada es mucha y ataja todas las aristas del estado, pero sobre todo porque indirectamente genera la ilusión del sustento, del progreso, del salir adelante. Cumaná es una urbe “movida”, en la que su río marrón, sus viejas casas, sus mercados antiguos y sus puentes permiten que el submundo oscuro pueda instalarse y, poco a poco, pueda ir convirtiéndose por fin en mundo visible, en presencia insoslayable, en implacable realidad iluminada. El mercado antiguo como imagen del inframundo, pero un inframundo donde hasta la muerte está en venta, como buen mercado.
Dos historias que confluyen y que, en realidad, son una y la misma. Dos relatos, dos carteles de la droga, dos destinos abatidos de diferente forma por el mismo enemigo discreto, cada vez más más aferrado al suelo de esas costas y más seguro de sí mismo y de su poder. Pues se trata de eso, de elucubrar sobre el poder y sus tentáculos, sobre la violencia y sus consecuencias, de describir el parsimonioso progreso silente del apocalipsis que ocurre en cada alma, agobiada por un ámbito tan densamente asfixiante. ¿Qué habrá escrito finalmente Medina? ¿Esta novela o la otra? ¿Se leerá Miguel algún día a sí mismo?
Esta novela es sorprendente en muchos sentidos. Como Doña Inés contra el olvido, como Falke, como La ola detenida, como Puntos de sutura, como The night, como tantos otros terminará instalándose tarde o temprano en la lista de libros certeros “contemporáneos” que nos devuelven elocuentes retratos desde una prudente y sagaz distancia narrativa, siempre insinuando nuestras hendiduras entre el ser y la memoria, entre la violencia escabrosa y el deseo de liberación, entre la tierra removida y el fracaso, entre la búsqueda de los orígenes y la tenacidad de un nuevo comienzo. Imagino a Rubi Guerra elucubrando variantes y constatando que aquel texto que vio la luz en 2001 (y levemente modificado para la edición de 2016) refleja una realidad que ahora ha sido terriblemente superada en violencia, indignidad y vileza, dadas las circunstancias actuales de desmoronamiento nacional. Sin embargo, a mí me sigue pareciendo un retrato extraordinario, que no depende nunca de momentos históricos, sino de una oscura condición innombrable que acecha continuamente y que no termina nunca de revelarse del todo, pero que contagia su hedor y su maleza, desde el silencio, la persistencia y el misterio de la condenación que no conseguimos explicar y que parece atada a nuestra tierra. Si alguien —paisano o extranjero— alguna vez me preguntase por una novela que consiguiera ayudarnos a dar con un tono, una forma y unas imágenes que contribuyesen a esbozar nuestro ámbito de realidad, El discreto enemigo sería decididamente y con entusiasmo una de las primeras que nombraría.
Juan Pablo Gómez Cova
ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR
Suscríbete al boletín
No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo


