Honrando la memoria de Harry Abend, publicamos un extracto de la entrevista inédita realizada en 2015 en la casa-taller del artista para Rojo y Negro, libro en proceso en el que el autor conversa con diferentes creadores del mundo de las artes visuales.
Esta entrega se ha centrado en fragmentos de la infancia y adultez del artista referidos a los efectos de la guerra. El texto original, de larga extensión, está dedicado a Miguel Osío Zamora, amigo mutuo, quien hizo posible el tono entrañable de la velada.
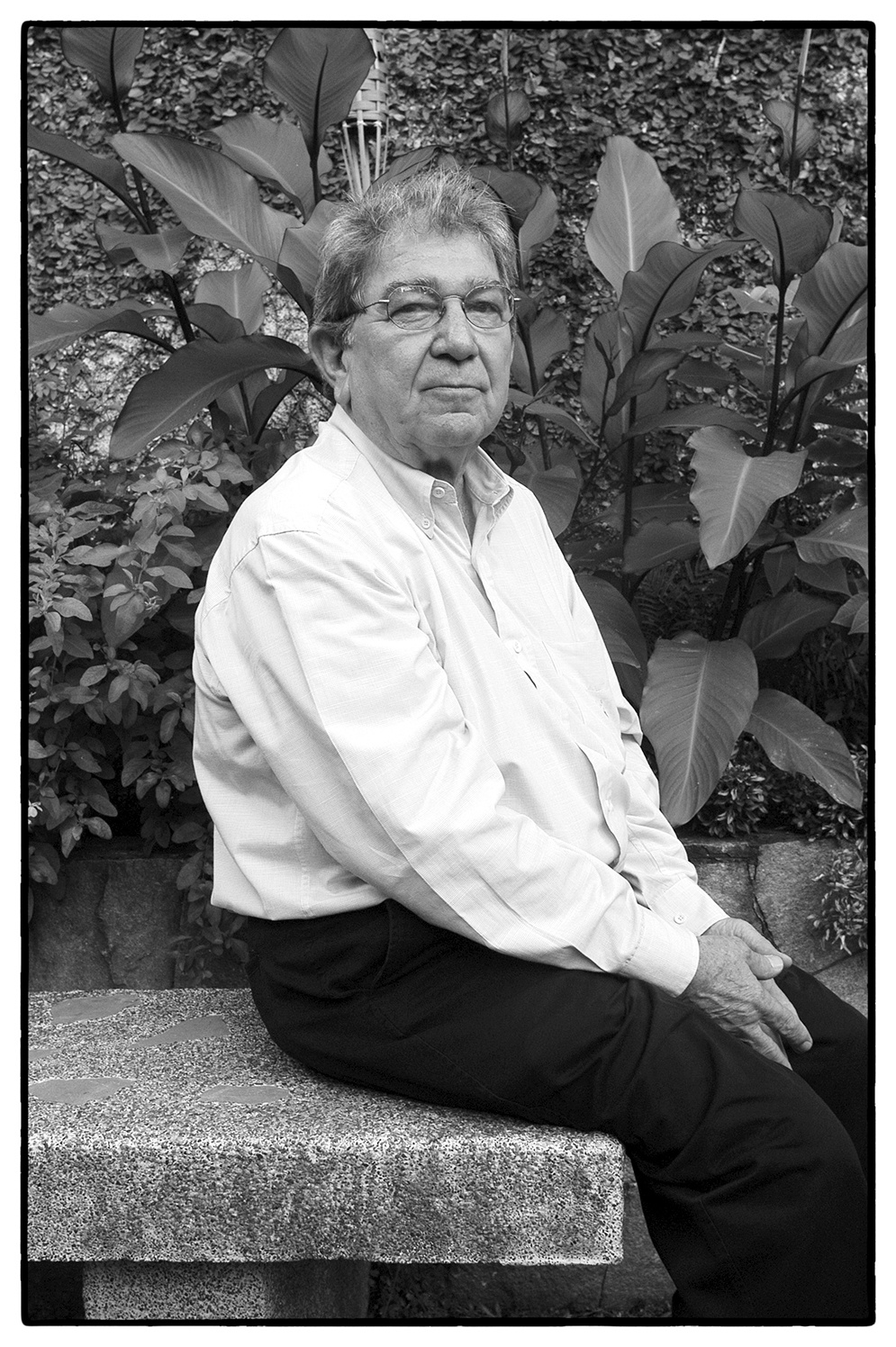
Harry Abend retratado por Vasco Szinetar
Nací en Polonia en el año 37. Mi familia y yo, padre, madre y un hermano mayor, sobrevivimos a Siberia. Estoy comenzando por el final porque fue en el 39 cuando los alemanes invadieron Polonia. Ese año, nuestra ciudad fue tomada por la Wehrmacht. La cosa ocurre más o menos así: llega un grupo de alemanes a nuestra casa. El jefe se llamaba Schmidt. Nos apuntó con una Luger. Iba a matar a mi padre, a mi madre, a mi hermano y a mí. De repente, no sé qué le pasó, pero nos dijo: Tienen 24 horas para abandonar la casa. No se pueden llevar nada. Se tienen que ir.
Mi madre logró esconder algunas cosas, incluyendo ciertas joyas que después sirvieron para hacer cambalache en Kazajistán. Recuerdo que se llevó unas cobijas de piel de ganso que nos ayudaron a sobrevivir el invierno soviético. Montó las cosas en una carreta, le pagó a una campesina y le dijo: Si tú me cruzas el río San y nos llevas al lado ruso, yo te pago. Y así fue. Pero la carreta se quedó varada en el río, el caballo se quedó atascado. Fue el tío Abraham quien logró zafarla y pudimos cruzar al lado ruso.
En mi familia, algunos lograron huir, sobre todo por el lado de nuestra madre. Por el lado de nuestro padre, casi todos perecieron. Al hermano menor de nuestra madre lo escondió un campesino, pero al ver que venían los alemanes lo delató y lo mataron ahí mismo.
Al invadir Polonia, teníamos dos alternativas: nos quedábamos y nos asesinaban los alemanes, o nos íbamos y caíamos en manos de los rusos. Los rusos mataban de otra forma. Pero por lo menos había chance de sobrevivir. Optamos por los rusos, quienes preguntaron a mis padres adónde queríamos ir. Mi madre tenía hermanos en Estados Unidos y dijo América. ¿América?, dijeron los rusos. ¡Son contrarrevolucionarios! Y nos mandaron a Siberia.
Fuimos del porcentaje mínimo de gente que logró sobrevivir a los campos de trabajo forzado. No eran campos de concentración como los alemanes, pero eran campos de trabajo forzado y a mis padres los obligaron a hacer stahanonitas. Stahanonitas significa doble turno, dieciséis horas en lugar de ocho. Los mataban de esa forma, del exceso de trabajo, del hambre, la depresión, la tristeza o la enfermedad. En el año 45, cuando terminó la Guerra, Stalin nos permitió regresar a nuestros países de origen. Nosotros regresamos a Polonia y comenzamos a buscar a una hermana perdida de mamá, su marido y tres hijos.
En el 45 había dos organizaciones, la United Nations Relief and Rehabilitation Administration y la Organización Internacional para los Refugiados. La localizaron en Alemania. Fuimos allá y pasamos dos años. Por supuesto, en esa época los judíos que sobrevivieron a la guerra no tenían donde ir. Existía un solo país que era Israel, porque Israel se había proclamado Estado en el 48 y ya nosotros habíamos pasado un año en Polonia, dos en Alemania. Entonces, cuando un grupo de judíos quería emigrar a Israel, se montaba en el barco. Pero muchos barcos eran confiscados y llevados a Chipre, y no los dejaban llegar a Israel. De Chipre los devolvían.
Encontramos un primo hermano mío, sobrino de mi padre, que estaba en un país lejano llamado Venezuela. No sabíamos cómo había ido a parar allá, pero nos localizó. Nos escribió una carta diciendo que la gente era muy amable, que había trabajo, comida, ¡que no había invierno! Nosotros en Siberia habíamos sobrevivido a temperaturas de hasta 60 grados bajo cero. Quedamos impresionados de que existiera un país en el mundo donde no hubiera invierno. El primo nos mandó las visas. Llegamos a Puerto Cabello una mañana muy soleada. Los heladeros nos regalaron helados. Felices dijimos: esto debe ser el paraíso.
De Puerto Cabello nos llevaron a un pueblito, El Trompillo. Nos asignaron unas casitas. El gobierno en esa época nos daba diez bolívares diarios a todos los inmigrantes, adultos y niños. Para nosotros era una fortuna, porque la moneda valía. Con diez bolívares se podía comprar mucho. Nosotros no sabíamos nada del país. Quién estaba mandando, quién era el presidente. Sólo sabíamos que había comida. A diferencia de Rusia, donde nos daban unos cupones tras una cola tremenda para un trozo de pan hasta el día siguiente. Por eso suelo decir: donde hay cola hay comunismo. Si un niño no hacía la cola no le daban el pan. El Trompillo duró como dos semanas. El primo hermano nos vino a buscar. Llegamos a Caracas y comenzó una nueva vida.
El cautiverio
Con los rusos se hacían las colas desde muy temprano. A las ocho abría un kiosquito y si el cupón no estaba vencido, te daban el trozo de pan correspondiente. Eso era todo. No había más nada. Ningún tipo de alimento, ningún tipo de ropa, ningún tipo de calzado. Nada. Era una especie de vacío donde los seres humanos guindaban de la cornisa de un edificio y podían caerse en cualquier momento. De hecho, se caían. Mis padres lucharon durísimo para sobrevivir. La unión de los niños y los padres ayudó muchísimo. Allí pereció, creo, el 95% de los refugiados.
Yo recuerdo que en Kazajistán —porque a nosotros nos trasladaban, nos iban moviendo: Kazajistán, Uzbekistán, Siberia arriba— en un sitio que se llamaba Kargalinka, mis padres trabajaban en una fábrica de textiles. Mi padre manejaba un torno y mi madre elaboraba manualmente textiles para los soldados. Hacía mucho frío y mi madre se escondió unos palos en su ropa. Pero en la revisión, la mujer que inspeccionaba le encontró los palitos de madera que había escondido para hacer fuego. Quería calentar agua de un riito que pasaba por ahí, para al menos tomar agua caliente por la noche. Eso se llamaba kipiatok en ruso. Igual que en los trenes: cuando los trenes sacaban el vapor, a veces chorreaba agua y la gente la recogía porque se condensaba.
Entonces la acusó y la pusieron presa. Como no había cárcel —era una ciudad muy chiquita y todo giraba en torno a una fábrica gigantesca (lo demás eran casitas y unas callecitas)—, la encerraron en un establo de caballos. Yo era un niño y el establo estaba hecho de madera y había agujeros. Entonces me asomé por un agujero y llorando dije: ¡Mamá! Y ella me respondió: ¡Harry, no te preocupes, sólo me van a azotar! Nunca he podido olvidar esa escena.
Luego la llevaron a juicio. Entonces el juez le dijo a nuestra madre: Además de robar al Estado, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, usted insultó a la señora que la estaba revisando: le dijo perra. Mi madre, que era una mujer preparada, inteligente, de joven tocaba piano, violín y cantaba en un coro, le dijo: ¡Cómo se me va a ocurrir a mí decirle perra a una empleada del gobierno ruso! Ella me dijo a mí: ¡Perra, robaste madera! Y el juez dijo: Sí, eso tiene su razonamiento. Y la soltaron.
En verdad, sí le había dicho perra a la mujer. Después nos lo confesó.

Río Kargalinka, el riito del relato. Fotografía de Anton Yefimov | Wikimedia
La fábrica tenía un muro que la rodeaba. Nadie podía escapar porque era muy alto. Como yo no tenía nada que comer, pasaba el día vagabundeando con los hijos de los cosacos. Vivíamos muy cerca de Almatý, la capital de Kazajistán. Nuestra madre y yo nos habíamos puesto de acuerdo para que, a cierta hora de la tarde, me acercara a uno de los muros en determinado sitio. Ella me lanzaba un pedazo de pan. Me decía: Harry, ¿estás allí? Sí, aquí estoy, mamá. Entonces me lanzaba un pedazo de pan por encima del muro. Yo no sabía que ella se lo había quitado de su propia boca para dármelo. Pensaba que le sobraba o algo así. Resulta que ella se lo guardaba, comía una sopa, un borscht que no era borscht como el que se come hoy en día, sino una sopa aguada, sin nada, a lo mejor con un poquito de remolacha por el color y un trozo de pan. Ese trozo de pan era el que me daba a mí.
Mi madre conoció a una familia de cosacos allá en Kazajistán que le dijeron que le podían cambiar un saco de papas por su sortija de matrimonio. Ella no lo dudó y cerró el trato. Pero los cosacos estaban como a diez kilómetros de la ciudad. Entonces se fue con mi hermano mayor, que tendría como nueve, diez años de edad. La acompañó de noche y estuvieron halando el saco durante todo el camino hasta llegar a la casita donde vivíamos varias familias en una sola habitación, casi una encima de otra, con piojos, chinches y Dios sabe cuántas cosas más. Se trajo el saco de papas halándolo, porque no lo podían levantar entre los dos. Y esa noche, de alguna forma, logró cocinar las papas que no estaban podridas. Las compartió con el grupo. Todos cenamos esa noche.
Acabamos con las papas en una sola comida. Suena a novela, pero nos comimos el saco en una sola sentada. ¿Cómo las preparamos? Mi hermano era un experto. Había un kiosquito de madera del que ya no quedaba nada al lado del riito. Se suponía era el baño público. Entonces, un individuo vigilaba y avisaba si no había guardia, si no estaba pasando, y se robaban las tablas. Así hicieron la fogata y lograron “hornear” las papas. Mi hermano, con una velita, a veces lograba pescar algo del riito. O incursionábamos en la montaña y traíamos unos huevos que no sabíamos de qué eran y comíamos también eso y amanecíamos con los ojos pepudos (risas).
La vaca
Los rusos mandaron a mi padre hambriento a talar árboles y mi madre protestó. Les dijo: Esperen, si este hombre va a talar árboles, se va a morir porque no ha comido. Miren como está. No puede talar, está enfermo. Ni ha comido ni hay comida. Ese día lo dejaron reposar.
Mi tía y los suyos se arreglaron de otra forma. El tío era un individuo alto, bien parecido y tenía una ortografía muy bella. No había estudiado mayor cosa, pero tenía presencia. Entonces los rusos le preguntaron ¿Usted qué sabe hacer? Él respondió: Soy contable. Escríbanos algo, le ordenaron los rusos. Entonces mi tío esgrimió su caligrafía bellísima y los hombres dijeron: Ese hombre es contable. Para ellos era suficiente.
Entonces se dedicó a hacer contabilidad y se jugaba la vida todos los días porque hacía trampa para que su familia pudiera sobrevivir. Se había traído un abrigo de Polonia y su jefe se enamoró de la prenda. Entonces le dijo: Mire, señor Gross (se llamaba Abraham Gross), yo le compro su abrigo. Me gusta mucho. Le doy tantos rublos. Mi tío le respondió: De acuerdo, pero, qué voy a hacer yo con rublos, no se puede comprar nada con eso, el rublo no tiene valor. Vamos a hacer una cosa, dijo el hombre. Le cambio el abrigo por una vaca. Por una vaca sí, saltó mi tío. Le dio el abrigo y recibió la vaca. La vaca les daba leche, hacían queso, tenían comida.
Tiempo después, mucho tiempo después, mis dos primas hermanas que sobrevivieron y yo, recibimos una carta del equipo de Steven Spielberg. Querían hacernos una entrevista pues quedaban muy pocos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto. Una persona que tuviera 20 años en el 39, tendría ciento y pico de años hoy en día. Pero un niño podía estar todavía aquí. Entonces nos llegó esa carta de invitación para una entrevista. Una prima hermana se rehusó, yo me rehusé. Pero la otra prima aceptó y fue a la entrevista. Volvió con una copia del casete con la grabación. En él contaba la historia de la vaca. Un día, sentado aquí, viendo comiquitas, ¡vi la historia de la vaca de mi tío Abraham! ¡La misma! ¡Todo el cuento! (risas). Por cierto, la vaca sobrevivió y se la llevaron después a Polonia.
El tío estaba casado con una hermana de nuestra madre. Después de la Guerra, siguieron los pogroms. Linchamientos, persecución y destrucción de tus bienes. Y mi tío decidió ir a Nisko, la ciudad donde había nacido, a recuperar su casa y venderla. Todo el mundo trató de disuadirlo. Le decían: ¡Cómo vas a ir! ¡Te van a matar! Llorando le pedían que no fuera. Mi tío desoyó y se marchó. Pues recuperó su casa, la vendió y regresó.

Muralla del gueto judío de Varsovia. Fotografía de JANEK SKARZYNSKI | AFP
Arbeit macht frei
Yo volví a Polonia a los treinta y tantos años de edad. Mis padres no. Ellos trabajaban en importación y exportación de telas. Tenían la casa que era de mi abuelo. Lo llamaban Abend el Rojo. Él era dueño de unos cuantos inmuebles que perdió jugando al póker. Cuando una hija se casaba, porque tenía una chorrera de hijos, los maridos (era una costumbre) exigían la dote. Entonces les daba una casa.
El resto lo perdió. Y quedó una que tenía un sótano. Ahí, en vísperas de la guerra y oyendo que podían invadir los alemanes, escondieron muchas cosas de valor, qué sé yo, platería, etc. Nunca se recuperó nada. Yo recuerdo que José María Cruxent, el antropólogo catalán que también migró a Venezuela, me propuso que fuéramos. Pero yo no estaba preparado. Era demasiado joven. Después regresé a Polonia porque, mi primera esposa, Judith Jaimes, pianista, tenía una gira de conciertos en Polonia.
Primero fue ella. Luego nos encontramos allá. Polonia estaba todavía en manos de los comunistas. Entonces le dije a Judith: ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero que has ganado? Son como doce conciertos. Me dijo: Harry, me pagaron 20 dólares por concierto. Ella cobraba dos mil dólares por concierto en cualquier parte del mundo. Y luego, la condición era que no podía sacar ese dinero de Polonia sino gastarlo allá. Tampoco podía comprar una antigüedad y sacarla del país. Aunque yo compré dos pequeñas y las saqué (risas). No me revisaron. Dijeron: ¡Ah, venezolano! Eran sumamente cuidadosos y hasta cariñosos con gente que no era ni yugoeslava ni checa ni polaca. A estos sí les abrían las maletas, les sacaban todo. A nosotros, ¿Venezuela? ¡Pase!
Lo más curioso es que, me había advertido mi psiquiatra: Mira, Harry, si sientes frío, no te asustes. Resulta que un día, Judith tenía ensayo con la orquesta y yo tomé un taxi y le dije al conductor: ¿Cuánto cuesta dar una vuelta por Varsovia? El hombre me dice: Bueno, en zloty, moneda polaca, le va a costar tanto. Pero si usted me puede dar un dólar, yo lo llevo donde quiera. Le dije: Hecho. Entonces le mostré un periódico: Mire, le dije. Aquí hay una galería. Están exponiendo dibujos. Esta es la dirección. El taxista me llevó a la galería. Y cuando llegamos había una alambrada de púas, una puerta y un letrero que decía: Arbeit macht frei. El trabajo te hace libre.
Era el gueto de Varsovia. Yo le digo: Pero señor, ¡usted me tenía que llevar a la galería! Me responde: ¡Es que la galería está aquí en la esquina! Yo estaba en shock. Me bajé, vi la exposición y me quedé sumamente impresionado. Igual seguimos dando vueltas por Varsovia. Creo que le di cinco dólares o algo así. El tipo casi se desmaya. Una botella de vodka valía un dólar. El asunto es que llega la noche y al principio, perfectamente bien. Luego me entra un frío y yo le digo a Judith: ¿Este hotel no tiene calefacción? La calefacción está prendida, me responde. Yo le digo: ¿Tú no tienes frío? No, me responde. No podía entenderlo. ¡Yo tengo muchísimo frío!, le dije. Entonces me metí en la cama, me arropé y tuve que pedir más y más cobijas. No había forma de quitarme el frío. Pensé que no había calefacción, pero después recordé lo que me había dicho el psiquiatra: si tienes frío no te asustes. El impacto de encontrarme con el gueto de Varsovia fue tan terrible que… Entonces lo concienticé y se me quitó.

Uno de los pocos edificios en pie del gueto de Varsovia. Fotografía de Juan Antonio Segal | Flickr
La casa
No fui a Jarosław. Me negué a ir. No quise ir a la casa donde había nacido. Pero años después mi hermano fue, tocó la puerta y le abrió Juan, el hijo de nuestra aya. Mi hermano le dijo: Soy Marcel Abend, nací en esta casa. Él le dice: Marcel, yo soy Juan, pasa. Hablaron un día completo.
Al regresar, comenzó a hablar de la casa: Te voy a mostrar las fotos del hogar donde tú naciste. Le dije: No me las muestres nada, yo te la dibujo. ¿Cómo?, dijo él. Entonces le dibujé la casa y le conté: Tuve un sueño con la calle Grodzka, número cuatro, que era el número de nuestra casa, y le dibujé todos los interiores, la escalera con balaustradas que conducía al primer piso, el cuarto donde yo dormía, mi cuna, la chimenea de mosaicos verdes, los pisos, etcétera. Él quedó muy impresionado. Dijo: Tú viste las fotos que yo traje. No, le respondí. Ni siquiera sé dónde están.
Mi inconsciente lo registró, a una edad muy temprana. Es más, yo no quería dejar la casa y me abandonaron como a un kilómetro. Mi familia se iba y yo decía: ¡Yo no me voy! Mi padre tuvo que desandar un kilómetro para recogerme, darme una paliza, montarme en sus hombros y llevarme, porque yo no quería abandonar mi casa.
Eso es Siberia
En un momento de la conversación, habiendo dejado atrás los aspectos biográficos fundacionales, muy adentrados en los significados de su obra abstracta, constructivista, y en su devenir a través de las décadas, indagué sobre esas hermosísimas maderas oscuras que combinaba con mármol travertino romano. Me atreví a preguntarle si no tenían algo que ver con las reminiscencias de aquella infancia y la imagen de la leña que debían quemar en Siberia, en Kazajistán. Porque a mí me recordaban el carbón. Esta fue su respuesta:
En efecto, no es el color natural de la madera. La tiño con tinta. Una mano, otra, hasta que logro ese color oscuro, el tono negro que quiero. Le doy manos y manos hasta que logro ese color que a ti te parece carbón. A veces, cuando no puedo teñirlo, porque la cosa se estrecha, se complica, lo pinto de negro con compresor y pistola en otro lado. Aquí no, porque tengo vecinos y el motor les puede molestar. En Londres sí lo pintaba, estaba un poco apartado del edificio, pero aquí no puedo.
Yo insisto: la madera parece quemada. Da la sensación de haber pasado por las ascuas del fuego. Y después de conocer tu historia, tus impresiones infantiles, donde se reitera la necesidad de quemar madera para calentarse cuando estaban en poder de los rusos, uno tiene la tendencia a encontrar un mayor significado en esa madera que tiñes de negro.
Fíjate tú. En Londres yo pintaba mis relieves en blanco o en negro, y los dibujos también eran en negro. Al lado vivía una psiquiatra en un pent-house. Nos hicimos amigos. Ella atendía a sus pacientes y bajaba cada tres o cuatro sesiones a tomarse un cafecito y a ver lo que yo hacía. Un día me dijo: Eso es Siberia. Eso es pura Siberia. Y volvió a subir. Yo no le paraba ni medio, no le hacía caso. La escuchaba, la respetaba, era una mujer joven, atractiva, inteligente.
Un día me invitó a su casa a una pequeña reunión. Noté que había comprado como cien panes y los regó por todo el apartamento. Era para provocarme, para que yo terminara de hablar, de reconocer. Porque la desesperaba el hecho de que yo no quisiera aceptar que lo que estaba haciendo en arte era producto de mi experiencia siberiana, de mi sobrevivencia de la guerra y de las cosas que había vivido.
Cuando comencé mi psicoterapia, el psiquiatra me había dicho que algo en mí se había paralizado para poder sobrevivir. Me costó mucho comprender que no quería aceptar nada de eso porque estaba sepultado en mí. Fue a través de esa terapia, muy sofisticada y bien dirigida que comencé a abrirme y a contar. El terapeuta me dijo un día que me estaba descongelando. Y con aquella mujer, por alguna razón, no pude hacerlo. Del mismo modo, cuando la compañía de Spielberg nos invitó para hacernos la entrevista, no accedí para no hablar de lo mismo. Pasé muchos años en terapia para poder seguir adelante con mi vida. No quería interpretaciones de lo que había vivido en el pasado. Necesitaba atenerme a la realidad, al momento presente. Por supuesto, no faltaron personas que me decían, al ver una obra negra mía: Eso es Siberia. Como la joven psiquiatra que me agotaba la paciencia en Londres. Mi propio psiquiatra y maestro, que pudo haber sido maestro de ella, me respetó. No tocó el tema. Y yo se lo agradezco porque no me desvió hacia algo que era obvio, sino que profundizó en lo que no lo era. En lo que a mí verdaderamente me costaba.
Oscar Marcano
ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR
Suscríbete al boletín
No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo


