...es necesario civilizar la llanura; acabar con el empírico y con el cacique, ponerle término al cruzarse de brazos ante la naturaleza y el hombre.
Santos Luzardo en Rómulo Gallegos, Doña Bárbara (1929)
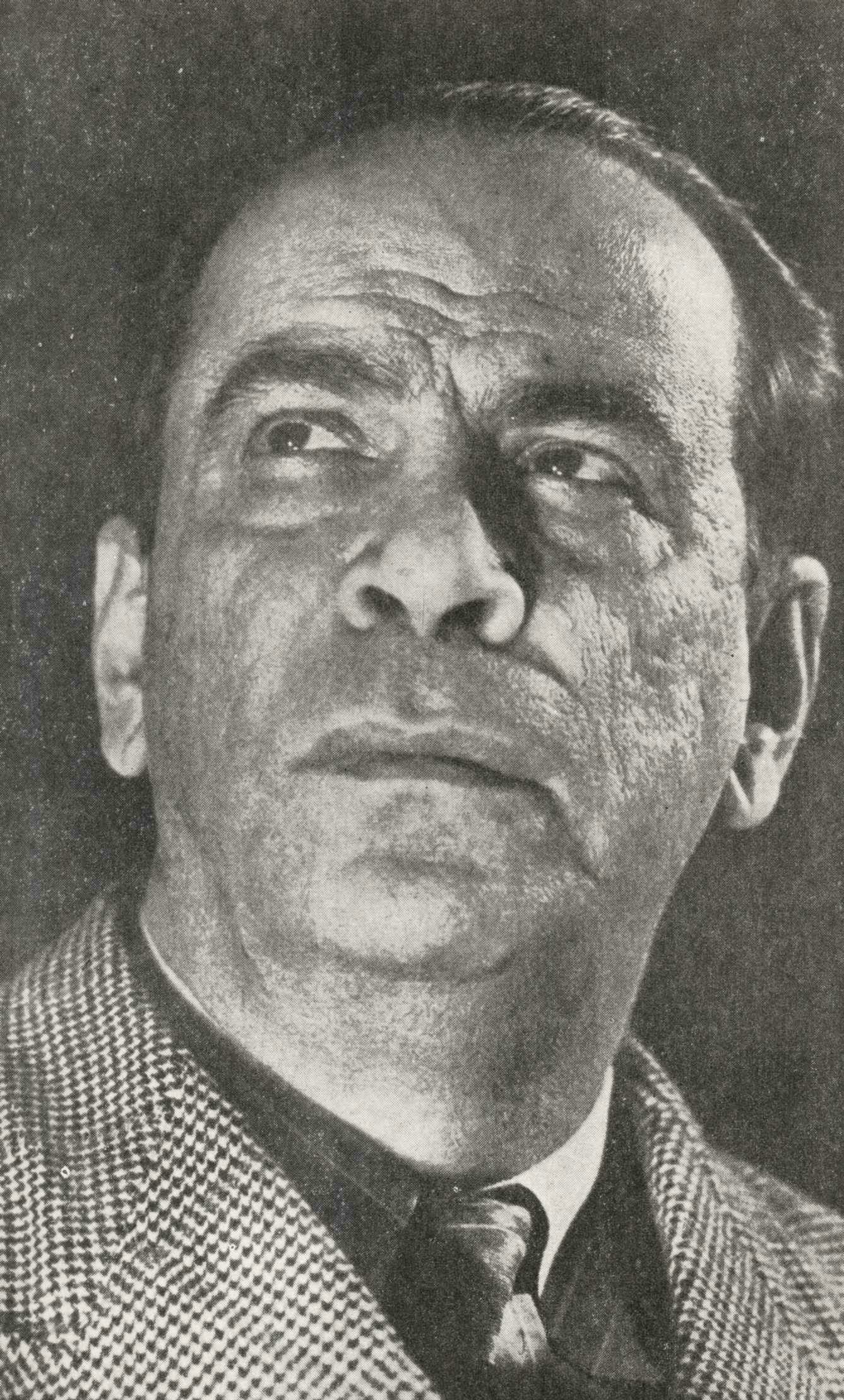
1
Las inquietudes positivistas sobre las relaciones entre ambiente, raza, inmigración, progreso y civilización, asomadas por Gallegos en sus ensayos de El Cojo Ilustrado y La Alborada, reaparecerían en Doña Bárbara (1929), en medio de una naturaleza y un simbolismo indómitos. Dentro de su geografía literaria, el caraqueñismo algo evasivo de don Rómulo le permitió describir la capital y sus alrededores en Reinaldo Solar (1921) y La Trepadora (1925), pero su temple narrativo siempre buscó la provincia y el campo. Finalmente desplegó en el llano de Doña Bárbara un «nuevo sentido del paisaje», en el que este, al decir de Orlando Araujo, «ya no es naturaleza amansada sino tierra abierta y salvaje».
Tal como lo prueban María (1867), de Jorge Isaacs, y Peonía (1890) de Romero García, la pugna decimonónica entre civilización y barbarie, dramatizada en el romanticismo y el costumbrismo realista en América Latina, había prefigurado ya el valor simbólico del héroe letrado adentrado en el campo, sobreponiéndose a avatares y vicisitudes, para domeñar personajes y situaciones arrastradas del cacicazgo ancestral, en medio de un primitivismo acentuado por un sentimiento trágico de la naturaleza. Pero ese legado simbólico se repotencia y reformula en el realismo de Gallegos, donde el héroe civilizador adquiere, por sobre su significación, un valor reformista que lo magnifica a través de una trama. Esta última es ilustrativa de lo que Uslar Pietri denominó, en Letras y hombres de Venezuela (1948), la «fórmula» galleguiana; a saber: una región venezolana que sirve de escenario a un conflicto ético y sentimental en el que siempre se confrontan las dos fuerzas antinómicas: barbarie y civilización.
La abundante bibliografía galleguiana ha explorado ya bastante el simbolismo de esa antinomia en Doña Bárbara, por lo que valga aquí solo entresacar algunas imágenes que resultan especialmente significativas en los ángulos urbanos de esa pugna ancestral. Santos Luzardo presenta varios rasgos del héroe culto de la novela latinoamericana. Aunque nacido en el llano venezolano en los «tiempos de cacicazgos» y querellas entre clanes, cuando los Luzardo y los Barquero «se compartían el Arauca», el «alma cimarrona» de Santos había sido amaestrada por la crianza en Caracas; esta distaba mucho, sin embargo, de ser la urbe ideal a través de la que Gallegos parece dejarnos ver su propia concepción de ciudad.
“Caracas no era sino un pueblo grande –un poco más grande que aquel destruido por los Luzardos al destruirse entre sí–, con mil puertas espirituales abiertas al asalto de los hombres de presa, algo muy distante todavía de la ciudad ideal, complicada y perfecta como un cerebro adonde toda excitación va a convertirse en idea y de donde toda reacción que parte lleva el sello de la eficacia consciente, y como este ideal sólo parecía realizado en la vieja y civilizadora Europa, acarició el propósito de expratriarse definitivamente, en cuanto concluyera sus estudios universitarios”.
Al regresar a la tierra de sus progenitores, el «plan civilizador de la llanura» vislumbrado por Santos incluía la implantación del ferrocarril, gran fetiche del progreso de la era industrial en América Latina. «El progreso penetrará en la llanura y la barbarie retrocederá vencida», pensaba el personaje que nos trasluce así su visión modernizadora heredada del positivismo decimonónico, así como alentada, como hizo notar Carlos Pacheco, por el “propósito edificante” emanado de la “inclinación pedagógica” del propio Gallegos (83). El plan de Santos estaba también inspirado por el apotegma de «aquel primo que estudiaba en Caracas para doctor», quien había dicho una vez en casa de los Luzardo: «Es necesario matar al centauro que todos los llaneros llevamos dentro», apuntando con ello a la barbarie tribal campante en la Venezuela de los caudillos. Y en esta sabemos que Vallenilla Lanz, por el mismo tiempo pero desde una perspectiva cientificista, vio uno de los peores obstáculos para la constitución de la solidaridad orgánica entre el pueblo llanero.
Sin embargo, como Lorenzo Barquero, quien se había hundido en aquel «tremedal de la barbarie», de la tierra «que no perdona», de la llanura «devoradora de hombres» encarnada en doña Bárbara; aquella hermosa ensoñación de Santos de «un Llano futuro, civilizado y próspero», así como la reivindicación, planteada al inicio de la novela, de una Altamira deslindada según los principios de la «Ley del Llano», terminaron todos fracturándose ante los atropellos de la «Ley de Doña Bárbara» y de otras calamidades que asolaban las comarcas galleguianas, escenario de las endemias sociales y políticas de la provincia venezolana en las postrimerías del gomecismo. Aun cuando se dice que el ruralismo de la novela encantó al dictador andino, quien no halló rastro alguno de la sedicente crítica al régimen sobre la que había sido avisado, la denuncia que sobre las condiciones del país aquella obra conllevaba sería reconocida por el mismo Gallegos en 1949: «eso de la barbarie imperante no era sólo cosa de los Llanos, sino tragedia de Venezuela entera bajo una dictadura oprobiosa, dimanante de las guerras fratricidas que durante largos años habían ensangrentado el país».

Primera edición de Doña Bárbara (1929)
2
En su ensueño positivista del progreso, no reñido con el de los ideólogos del gomecismo, sanear y poblar eran dos fines que Santos Luzardo visualizó desde el comienzo en su lucha contra la ley feudal de doña Bárbara. Pero, por analogía también con el país remoto que escapaba al diagnóstico de los positivistas capitalinos, la «cacica del Arauca» encarnaba una barbarie que arrastraba males más oscuros y profundos que el atraso feudal de un territorio y de su gente. Desde sus orígenes pecaminosos hasta su presente delictivo, la turbia historia de la trágica guaricha vendida por el taita al «Moloch de la selva», llamada finalmente a convertirse en dueña y señora de El Miedo, hacían de doña Bárbara una «criatura y personificación de los tiempos que corrían», como lo sospechó Santos desde antes de conocerla. Ya casi al final de la novela, el alboroto que la visita de la doña suscitara entre los habitantes de San Fernando de Apure dice de cómo las tropelías que se le atribuían, fascinaban la «curiosidad de la ciudad» monótona, sumida en «la mansa gravedad del drama de los pueblos tristes».
“Ya, al saberse que estaba en la población, habían comenzado a rebullir los comentarios de siempre y a ser contadas, una vez más, las mil historias de sus amores y crímenes, muchas de ellas pura invención de la fantasía popular, a través de cuyas ponderaciones la mujerona adquiría caracteres de heroína sombría, pero al mismo tiempo fascinadora como si la fiereza bajo la cual se la representaba, más que odio y repulsa, tradujera una íntima devoción de sus paisanos. Habitante de una región lejana y perdida en el fondo de vastas soledades y sólo dejándose ver de tiempo en tiempo y para ejercicio del mal, era casi un personaje de leyenda que excitaba la imaginación de la ciudad”.
El maléfico simbolismo de la devoradora de hombres es reforzado a través de innumerables imágenes en la novela, una de las más significativas acaso sea, en términos de la barbarie política y cultural, la alegoría con los saurios. Esta es prefigurada desde que se precipitan al agua los caimanes al mentar el nombre de la doña en el bongo que remonta el Arauca al inicio del relato. La alegoría resurge después en la protección ejercida por la señora de El Miedo sobre el «Tuerto del Bramador», inmenso caimán al que, «con la majestad de su vejez y de su ferocidad», se le atribuían siglos de vida. A través de la devoradora de hombres, la alusión al dictador tan longevo como imbatible es confirmada por imágenes también usadas por Picón Salas para describir a Gómez, en Regreso de tres mundos, como «aquel cocodrilo del trópico posado en el limo y el caño sucio de tanta iniquidad». Porque era frecuente entre sus oponentes la referencia a las represalias del tirano como embestidas de un «saurio totémico» que emergiera cada cierto tiempo, después de pesados letargos, «para mostrar sus fauces y engullir una nueva ración de víctimas». Por lo demás, en “Cómo conocí a Doña Bárbara» (1954), el simbolismo de su personaje en el contexto venezolano fue reconocido por el mismo Gallegos «en términos de lo que estaba ocurriendo en los campos de la historia política», así como en la barbarie cuajada en la galería de personajes y situaciones ilustrativos de un país explotado:
“¿Símbolo? Sí. De cuanto entonces era predominio de barbarie y de violencia en mi país. La codicia y la crueldad campando por sus fueros; el espaldero siniestro, y no uno, sino todo un ejército que otra función no tenía; los Mondragones expertísimos en trasladar los términos de ‘El Miedo’, ‘Altamira’ adentro, y no tres solamente, sino congresos que hacían ceder los principios ante el empuje de los apetitos arbitrarios y ponían las limitaciones de las leyes donde lo quisieran las ganas del poderoso; el Balbino Paiva bribón, el Míster Danger aprovechador; el Pernalete autoritario y bruto y el infeliz Mujiquita, encargado de prestarle intelectualidad a todas las apetencias del jefe…”.

Rómulo Gallegos joven
3
De esa siniestra corte de personajes galleguianos, acaso sea Ño Pernalete uno de los que más patentice el atraso cívico de la provincia gomecista. Colocado para vigilar con manu militari la «Ley de doña Bárbara» en el «pueblo cabecera del Distrito», uno de esos villorrios que «guerras, paludismo, anquilostomiasis y otras calamidades más han ido dejando convertidos en escombros a las orillas de los caminos»; el fulminante boceto del jefe civil trazado por Gallegos es, además de análogo con el pueblo esperpéntico, representativo de un ruin estamento de funcionarios que llevó el aparato de abusos y represión dictatorial hasta los más apartados rincones de la Venezuela rural. «Se parecía a casi todos los de su oficio, como un toro a otros del mismo pelo, pues no poseía ni más ni menos que lo necesario para ser Jefe Civil de pueblos como aquél: una ignorancia absoluta, un temperamento despótico y un grado adquirido en correrías militares». En «Antítesis y tesis de nuestra historia» (1939), Picón Salas pensó en ese Ño Pernalete legendario para definir una era primitiva de la provincia venezolana: «El ruralismo desbocado y torpe fija el color bárbaro de un tiempo que es por excelencia el de los ‘jefes civiles’, como han entrado en la imaginación y en el mito popular; el guapo aguardentoso y analfabeta, gallero, armado de látigo, puñal y revólver, que dispone como patrimonio privado de la ‘pesa’, el juego y los alambiques».
La figura del jefe civil deviene así símbolo avieso de una era entre barbárica y feudal del campo venezolano, repartido este según el nepotismo de la satrapía, cuadro que corresponde al de una sociedad premoderna, en el sentido conferido por la sociología urbana. En el discurso ensayístico, la crítica a ese pasado de cacicazgo refulgiría entre pensadores de décadas venideras. En medio de la renovación municipal ocurrida durante la administración de López Contreras, Andrés Eloy Blanco tipificaría, como lastre que debía ser arrojado por la naciente democracia, las arbitrarias formas de acceder al estamento militar arrastradas del gomecismo; a saber: «por valor» y lealtad mostrados en sofocar las rebeliones contra la dictadura; «por nacimiento» en la parentela del Benemérito y sus acólitos; «por presentación» y obsequio de regalos a los allegados al gomecismo; y «por prescripción» de los más viejos en sus cargos. «Una nota importante: en cualquiera de los tres últimos casos, la afición a los gallos fue siempre una ayuda efectiva», añade el humor nunca faltante de Andrés Eloy:
“Influencias, apellidos, presentación, todo era tomado en cuenta, menos la aptitud, todo, menos la preparación que pudiera tener aquel elemento para desempeñar las funciones de interés colectivo que se entregaban en sus manos. Se les daba un pueblo, se les daba un Distrito, se les daba un Estado, se les daba la República, para ‘que se aliviaran’. Y en la sombra de las cárceles, en la nostalgia del destierro o en la penumbra de sus casas, unos hombres bebían en unos libros una ciencia de administración, una ciencia de finanzas, una ciencia de Patria que se llevaban a la muerte como si llevaran una Patria muerta en la cabeza”.
Adjudicados así como canonjías y prebendas, la repartición de puestos militares y municipales obedecía a principios nepotistas opuestos a la especialización y capacitación, que son los determinantes del ascenso profesional en toda sociedad moderna, tal como víctimas del régimen reclamaban desde la oposición. Entroncando los orígenes de ese clientelismo en los pactos decimonónicos entre caciques regionales y jefes militares de las revoluciones, Briceño Iragorry señaló, en Mensaje sin destino (1951), que esa «política tribal» llegó a su máxima degeneración en las postrimerías del gomecismo. Y ese «Pernaletismo» –apelando el término acuñado por Augusto Mijares, en El último venezolano (1963), a partir del personaje galleguiano– no comenzaría a ser abolido antes de 1936, lastrando así aún más la «herencia de desesperación» dejada por la dictadura.
***
Este texto se apoya en pasajes de La ciudad en el imaginario venezolano. I: Del tiempo de Maricastaña a la masificación de los techos rojos (2002), Caracas: Fundación para la Cultura Urbana, 2009.
Arturo Almandoz Marte
ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR
Suscríbete al boletín
No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo




