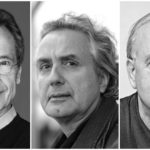El hotel Macuto Sheraton en 1961. Fotografía del la Librería y Museo John F. Kennedy
En 1981 acompañé a un amigo a un congreso de “Psicopatología Sexual” en el Macuto Sheraton. Vinieron especialistas de todo el mundo y cada uno esperaba impresionar a sus colegas con el caso más bizarro. Fue un desfile de horrores nórdicos con películas y fotos que seguro terminaron vendiéndose en el mercado negro, desde un fanático de la masturbación capaz de despellejarse hasta curas pedófilos de Irlanda, que en ese entonces empezaban a ponerse de moda. Ante cualquier asquerosidad había que mantener la compostura, siempre que estuviera acompañada de adecuadas mediciones, gráficos y estadísticas.
Todo iba bien hasta que le llegó el turno a un conferencista de Cartagena, un gigante de manos grandes y holgazanas que parecía el vivo ejemplo, desinhibido y campante, de su propia tesis: La zoofilia y el adolescente en las costas del Caribe. El hombre quería demostrar que las relaciones con burras, al formar parte de un comportamiento social aceptado, no generaban traumas ni secuelas en el adulto. Su entonación sugerente dejaba ver que dominaba el tema mientras señalaba las imágenes con una varilla de mimbre. Su voz se hizo más estimulante cuando se apagaron las luces.
“Nos encontramos en las afueras de La Popa. Es un domingo cualquiera por la mañana…”.
Entonces apareció un río que desembocaba en una playa. Era una escena de sol ardiente, mar picado al fondo, brisa fuerte y pastos de un verde arrebatado al borde de una carretera de tierra. El camarógrafo exageraba los designios de la naturaleza o, sencillamente, así son las mañanas de domingo en las costas de Cartagena. En una de las márgenes del río están cinco muchachos entre los doce y los quince junto a una burra más bien esmirriada. Entre risas y empujones van tomando turnos. Un joven está pegado a la burra mientras se acerca una camioneta jeep que lleva unos sacos de fertilizante. Esta aparición no estaba prevista en el documental y todos salen corriendo, menos el ejecutante, quien, sin despegarse, le pregunta al chofer cuando pasa a su lado y aminora la marcha: “Portugués, ¿no tendrá por ahí un cigarrito?”.
Fueron tantos los murmullos y luego gritos del auditorio que suspendieron el documental cuando venía el tercer cambio de turno. En verdad el paisaje era sospechosamente bucólico, aún con el ingrediente neorrealista del jeep, y acusaron al sexólogo cartagenero de pornógrafo y de haber contratado enanos disfrazados de muchachones. Quizás lo que indignaba a la audiencia era justamente lo que la escena tenía de natural, de relajada y hermosa, de incomprensible pureza. Todas las otras perversiones eran solitarias, con gente enfermiza bajo una luz de neón. Esta, en cambio, representaba una gesta juvenil a pleno sol y al aire libre.
El hombre de Cartagena no pudo mostrar el resultado de su minuciosa investigación llevada a cabo entre Río Hacha y Arboletes. Terminó en el bar del Sheraton con cara de mago al que le roban la maleta. Allí nos hizo un resumen a los pocos que fuimos a felicitarlo:
–Apenas los jóvenes comienzan a tener relaciones con las tías y la primas, abandonan a las burras por frígidas. Son casos excepcionales los que quedan enviciados con la pelambre.
Las funciones con burras fueron ceremonias a las que siempre llegué tarde. Cuando iba de vacaciones a una finca en Turmero, el hijo del capataz rememoraba señalando a la pecadora: “Hace como una semana la llevamos a la quebrada del Rodillo…”. En mis sueños esa posibilidad ocupó la misma categoría de un encuentro con la Sayona, esa diabla semidesnuda que tanto temía y tanto anhelaba. Aunque lo percibo como una fantasía mitológica, ya ciertamente irrealizable, ese tipo de encuentro debe continuar ocurriendo en los mismos parajes húmedos donde aparecen las vírgenes, pues a partir de los doce años, una urgente sexualidad alimentada por los ineludibles designios de la fauna y la flora es capaz de insertar desde gallinas hasta el tallo de una mata de lechosa o una torta de pantano.
Lo que sí resulta bizarro es imaginar a la zoofilia en plena ciudad. Me contó Iván Feo que cuando visitó Barcelona en tiempos de pleno “destape”, le aseguraron que la vanguardia catalana más furibunda se daba en un local del Barrio Gótico. Algo le recomendaron semejante a lo que vi en el auditorio del Macuto Sheraton, pero esta vez en vivo, con dos funciones diarias y un oficiante jamaiquino tan dotado que la burra rebuznaba henchida de amor y placer; “estremecida” sería un participio más gráfico, más cinético.
Como Iván no quería perderse en el laberinto del Gótico, decidió encontrar la dirección con la luz de la tarde, y así de una vez compraría su entrada. Cuando ya en camino le preguntó a unas señoras cómo llegar, estas le dieron la espalda con solo escuchar el nombre del local. “¡Esta vaina debe ser seria!”, se dijo animándose. Por fin llegó al sitio y vio una pancarta anunciando el episodio que su vocación de cineasta le exigía conocer. “Titán e Isolda”, decía el encabezado (típico recurso del afán artístico del destape) sobre la foto de un tipo con aspecto de trapecista, al lado de Isolda, adornada con un lazo de organdí y mirando indiferente a la cámara. Pero Iván había llegado –como siempre ocurrió en los albores de mi juventud– demasiado tarde. Un impertinente letrero cruzaba el afiche diagonalmente con un tipo de censura que nunca concibió el franquismo: “Clausurada la función. Sociedad Protectora de Animales”.
***
Este artículo fue publicado por primera vez en Prodavinci el 2 de septiembre de 2011
Federico Vegas
ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR
Suscríbete al boletín
No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo