
Arturo Uslar Pietri, circa 1970: Autor desconocido ©Archivo Fotografía Urbana
“Por eso París es como un mundo completo, propio y ajeno a lo que lo rodea. Se puede ser de París o de alguna de las formas de París, sin ser de ninguna nación”.
Arturo Uslar Pietri, El otoño en Europa (1952)
1. Los tempranos recuerdos urbanos de Arturo Uslar Pietri (1906-2001), descendiente de militares y cercano a las cortes de Juan Vicente Gómez, remiten a tranquilas ciudades venezolanas donde transcurrieran su infancia y juventud. Sin embargo, a juzgar por las Conversaciones sostenidas con Alfredo Peña en 1978, tras la Caracas natal, Cagua, Maracay, Los Teques y Valencia parecen solo antesalas del revelador encuentro con París. Aquí permanecería el recién graduado abogado de la Universidad Central, en la delegación de Venezuela, rue Beethoven, entre 1929 y 1934. Tal como hace notar Rafael Arráiz Lucca en Arturo Uslar Pietri o la hipérbole del equilibrio (2005), en esos años el secretario diplomático se beneficiaría de un “diálogo pedagógico” con César Zumeta, en el que el ministro plenipotenciario de Venezuela en Francia transmitió al joven sus “lecturas de la realidad europea”. Y así seguiría haciéndolo su sucesor, Laureano Vallenilla Lanz, amigo de la familia Uslar en Maracay.
Al igual que mucha de la intelectualidad latinoamericana de su generación, crecida en el arielismo de Rubén Darío y José Enrique Rodó, el joven Uslar fue fascinado por la Ciudad Luz de les années folles. Sus prodigios artísticos y urbanos le parecieron entonces “las únicas formas de vida apetecibles de un hombre verdaderamente culto”, tal como recordara, décadas más tarde, en El otoño en Europa (1952). Además del encanto observable “en la abundancia y variedad de lo humano” que “se multiplican en su variado y tortuoso recinto”, coexistían en la capital gala estratos históricos y literarios desplegados ante el escritor. Y aunque no con la misma vivacidad que cuando la experimentara con Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier, sus compañeros de vanguardia, esa comedia humana seguía cautivando al “turista de las cinco de la tarde”, como Uslar se llamó en su regreso en 1950, cuando volviera con su esposa Isabel Braun:
“Muchas formas de vida, que parecen anacrónicas e inconciliables, conviven en París. Hay la alta burguesía que pintaba Paul Bourget y los delicados insectos sociales que coleccionaba Marcel Proust. Hay la pequeña clase media, que Balzac olfateaba con delectación en la pensión de Madame Vauquer, con toda su elaborada etiqueta de la privación y del apetito. Hay varias Cortes de los Milagros, que no inventó Víctor Hugo, pobladas de ladrones, prostitutas, alcahuetes, mendigos y pícaros de toda clase y origen, y hay los ‘horribles trabajadores’, hijos de Rimbaud y Lautréamont, que se cultivan las falsas verrugas en el rostro y que viven en paciente y ordenado desarreglo de todos los sentidos.
Pero toda esa variedad no es superpuesta o azarienta (sic), sino que está arraigada en el suelo de las dos riberas y nace del clima gris, húmedo y voluptuoso de París. Por eso París es como un mundo completo, propio y ajeno a lo que lo rodea. Se puede ser de París o de alguna de las formas de París, sin ser de ninguna nación”.
2. Tal como lo fue para el mundo occidental hasta el ocaso de la Belle Époque, la fascinación del primer Uslar por el París vanguardista devino una especie de religión y juego al mismo tiempo. Esa fue una etapa crucial en la generación de nuestro complejo americano de «haber sido siempre europeos de frontera, europeos de orilla», como lo cifró José Manuel Briceño Guerrero en El laberinto de los tres minotauros (1994). En este sentido, acaso resulta predicable de aquel Uslar parisién algo del fatalismo señalado por él mismo en Letras y hombres de Venezuela (1948), a propósito de la europeizada autora de Ifigenia (1924). Y lo dicho sobre Teresa de la Parra, a quien frecuentara en París el autor de Las lanzas coloradas (1931), es extensible a innúmeros intelectuales latinoamericanos, herederos del culto modernista al Viejo Mundo:
“La Teresa de la juventud está llena de nostalgia de Europa. Su María Eugenia Alonso suspira por París, mira con desdén su ciudad americana y sus gentes. Mira y comenta burlonamente todo lo que le parece atrasado y anacrónico. Vive en su tierra como en el destierro de una patria ideal que está representada por todo lo que de confortable, refinado y superior le parece que encierra París.
En esto participa de una actitud que fue muy general en toda Hispano América, y que todavía subsiste, aunque en una forma debilitada y marginal. Los espíritus cultivados tendían a hacerse cosmopolitas y a sentirse cada vez más incomprendidos y ajenos en la propia tierra. Sentían como una fatalidad el haber nacido en lo que consideraban como un arrabal de la cultura europea”.
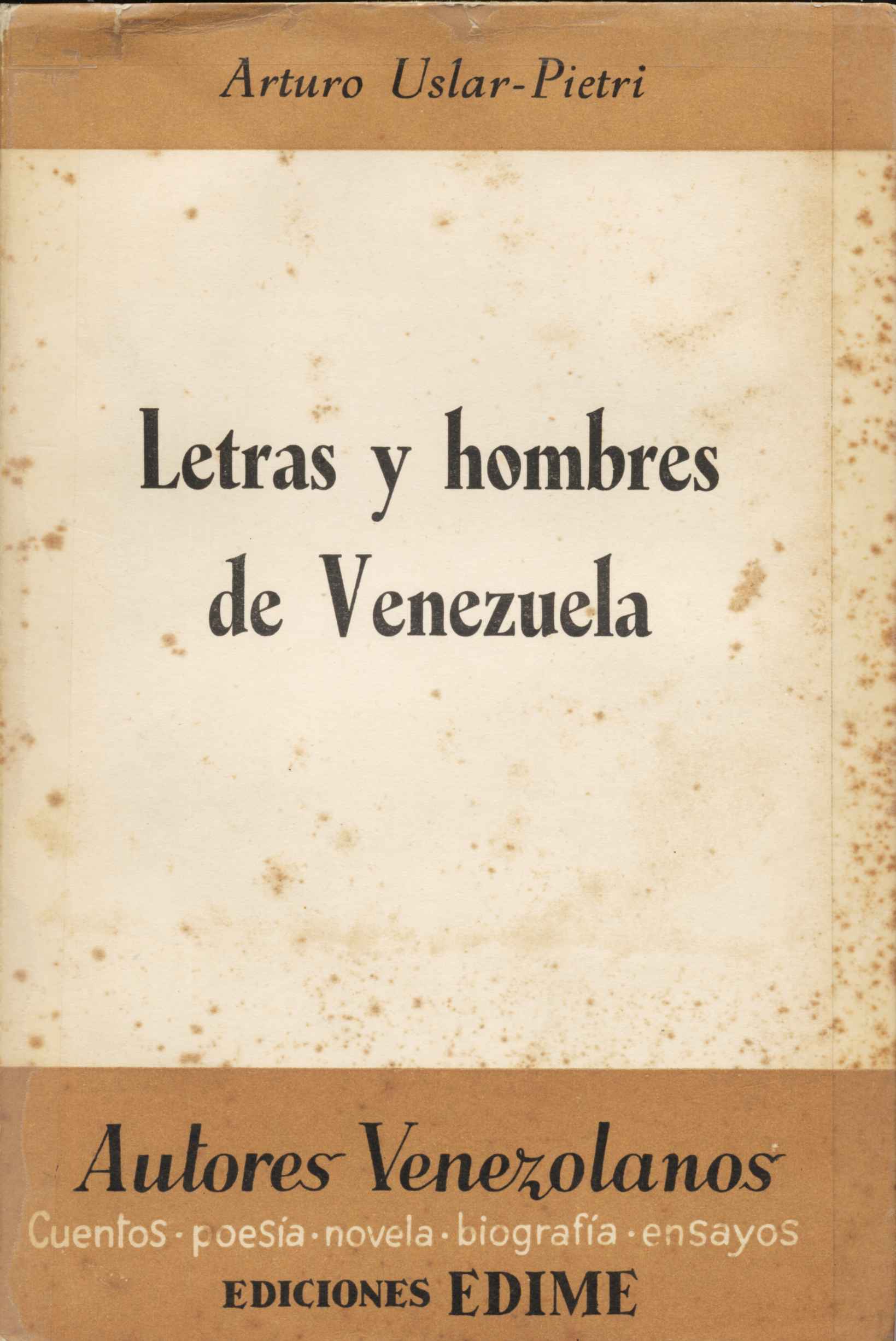
Letras y hombres de Venezuela (Ediciones EDIME, 1948) por Arturo Uslar Pietri
En la noche transatlántica del avión, tras pasar en Europa el otoño de 1950, Uslar remontaría los orígenes de ese desarraigo intelectual hasta mediados del siglo XIX, cuando los americanos habíamos comenzado a sentirnos «primitivos, salvajes, pobres frente a la culta plenitud» del Viejo Mundo. Resintió entonces don Arturo que incluso espíritus tan cultos como Alfonso Reyes –otro de sus contertulios en el París vanguardista– llegaron a dolerse de las «sumadas fatalidades de haber nacido demasiado tarde, demasiado lejos, en una remota rama de la casa española, de la familia latina de la gran cultura occidental».
Sin embargo, Uslar pareció tomar a tiempo la lección de aquella Teresa más reflexiva y desengañada, a quien, «cuando le llegó la hora serena y madura de hallarse a sí misma, descubrió que se había desterrado. En el sanatorio no sueña sino con el regreso. Quiere recobrar a Caracas», recordaría el autor de Tierra venezolana (1953). Al igual que De la Parra, él también había sufrido el influjo parisino sobre su generación, pero supo avizorar el agotamiento de la Bella Época, regresando a tiempo a la realidad propia.
3. La Torre Eiffel contemplada por Uslar Pietri durante su estadía diplomática podía ser vista todavía como faro radiante del esprit francés y la Ciudad Luz, dominantes desde la Ilustración dieciochesca hasta la Gran Guerra. Pero como seguramente conversara ya el joven Arturo con Zumeta y Vallenilla, o escuchara en las reuniones de la Sociedad de las Naciones, tras el tratado de Versalles, Francia dejaba de ser profesada como religión y la capital gala no era tan venerada ya como meca de Occidente. Tal como reconocería el autor de El globo de colores (1975) al visitar el Jeu de Paume, acaso el impresionismo pictórico y literario había prefigurado una “gran fiesta crepuscular de Europa”; un crepúsculo que habría podido “ser mucho más largo y creador si no lo hubieran precipitado trágicamente las dos grandes guerras de la crisis mundial”. Esa Europa otrora depositaria de la civilización occidental había que “irla a buscar ahora a los museos y las bibliotecas”. Del mismo modo que –como reconociera el visitante, “después de dieciocho años de vida americana ininterrumpida”– París no era ya, al menos desde finales de la Belle Époque, el centro del mundo “para todo aquel que logra escapar de aquella fascinación vieja y poderosa para regresar a las profundas solicitaciones de otras tierras y otras horas del hombre distintas y llenas de otra poesía y otra verdad”.
Regresando como turista cosmopolita al París donde se iniciaran sus viajes, Uslar asomó de nuevo su fascinación por el lujo de la Place Vendôme y la “iluminada noche” de los bulevares. Por el contraste histórico y “el interés humano entre los seres que toman el té en los salones del Ritz y los clochards, vestidos de los más humanizados y vivos trapos, que salen de debajo de los puentes del Sena con una barba de meses y un francés de los tiempos de Rabelais y Villon…”. Esa comedia humana parisiense que había seducido al escritor novel y bohemio, desfiló otra vez en la visita más adulta y burguesa. Evocó entonces Uslar la leyenda según la cual París fue fundada por descendientes de Franción, nieto de Príamo, quienes habrían traído a las riberas del Sena los tesoros salvados del incendio de Troya. Siendo una leyenda que busca ungir el occidentalismo de Francia como depositaria moderna de la cultura helénica, el humanista desestimó la veracidad del mito, rescatando empero su alegoría histórica. Porque con los siglos, París no solo se convertiría en “la más clara y asequible síntesis de la vida civilizada de Occidente”, sino que además seguía siendo, incluso tras la Segunda Guerra Mundial, el “centro del mundo” para inmigrantes de Europa, Asia y África.

Vista hacia la Torre Eiffel, circa 1950: Alfredo Cortina ©Archivo Fotografía Urbana
4. Ya desde la sapiencia de historiador y ex catedrático de literatura de la Universidad de Columbia, la vida intelectual parisina no pareció al escritor venezolano tan vanguardista como en los tiempos del cubismo y surrealismo. Incluso en medio de las numerosas ediciones de Camus, Malraux y Mauriac exhibidas en las librerías; a pesar del eco alcanzado en la posguerra por los textos de Sartre y Genet, en ese París existencialista no había ya “vanguardia literaria”. Más bien se respiraba cierta retaguardia intelectual, tal como observara un ilustre amigo visitado por don Arturo en su despacho, de cuyas paredes colgaban piezas de Braque, Gris y Picasso.
Aunque esa visión crítica del presente pudiera ser atribuible a una postura generacional, nostálgica de las vanguardias de entreguerras, el autor de El globo de colores tomó mucho de ella para retratar no solo la imagen de París, sino de las ciudades europeas en general. Porque corría ya el americanizado tiempo de la posguerra, cuando esas ciudades se componían y descomponían en las mentes de los visitantes del Nuevo Mundo, “como un tapiz vivo o como uno de aquellos collages de los cubistas”.
Sobreponiéndose a la fascinación sentida por ese cúmulo de civilización, por ese collage de formas urbanas siempre cambiantes, Uslar Pietri –a diferencia de otros intelectuales latinos seducidos por la douceur de vivre en el Viejo Mundo– había tomado ya posición desde su regreso a Venezuela en 1934. Atendió entonces a la “solicitación” de su destino americano como vía para entregarse, a tiempo, a su carrera creativa, política e intelectual. Y bien lo resumió en el avión que lo regresara a Venezuela de aquella Europa otoñal:
“La solicitación de lo europeo y la solicitación de lo americano se pueden contraponer en el espíritu. Pero para darse por entero habría que renunciar a una cosa o a la otra. Habría que escoger entre dos caminos que forzosamente tienden a divergir. En una margen del Atlántico está la tierra de historia, la tierra del orgullo del pasado, y en la otra se extiende la tierra de Utopía, de mestizaje, de informe libertad mental, de poderosa esperanza que es fundamentalmente América. No se puede vivir plenamente, a la vez, un destino europeo y un destino americano. Hay que escoger y renunciar a tiempo, para darse fecundamente a la tarea creadora”.
Arturo Almandoz Marte
ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR
Suscríbete al boletín
No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo


