Memorias de una diáspora / 7 historias suramerican
Su norte fue el Sur: una mochilera con dos niños
por Greta Zorrila
«Todas las cosas que han estado pasando en Venezuela son imperdonables», cuenta Greta Zorrilla, mujer y madre venezolana que hoy es parte de la diáspora más grande del continente. En el libro Memorias de una diáspora / 7 historias suramericanas (Gatalejo, 2022), Greta nos cuenta lo que vivió ella y su familia en Venezuela y las razones que los obligaron a emigrar. Esta microhistoria está narrada a viva voz y es, sobre todo, un fragmento de nuestra realidad nacional.
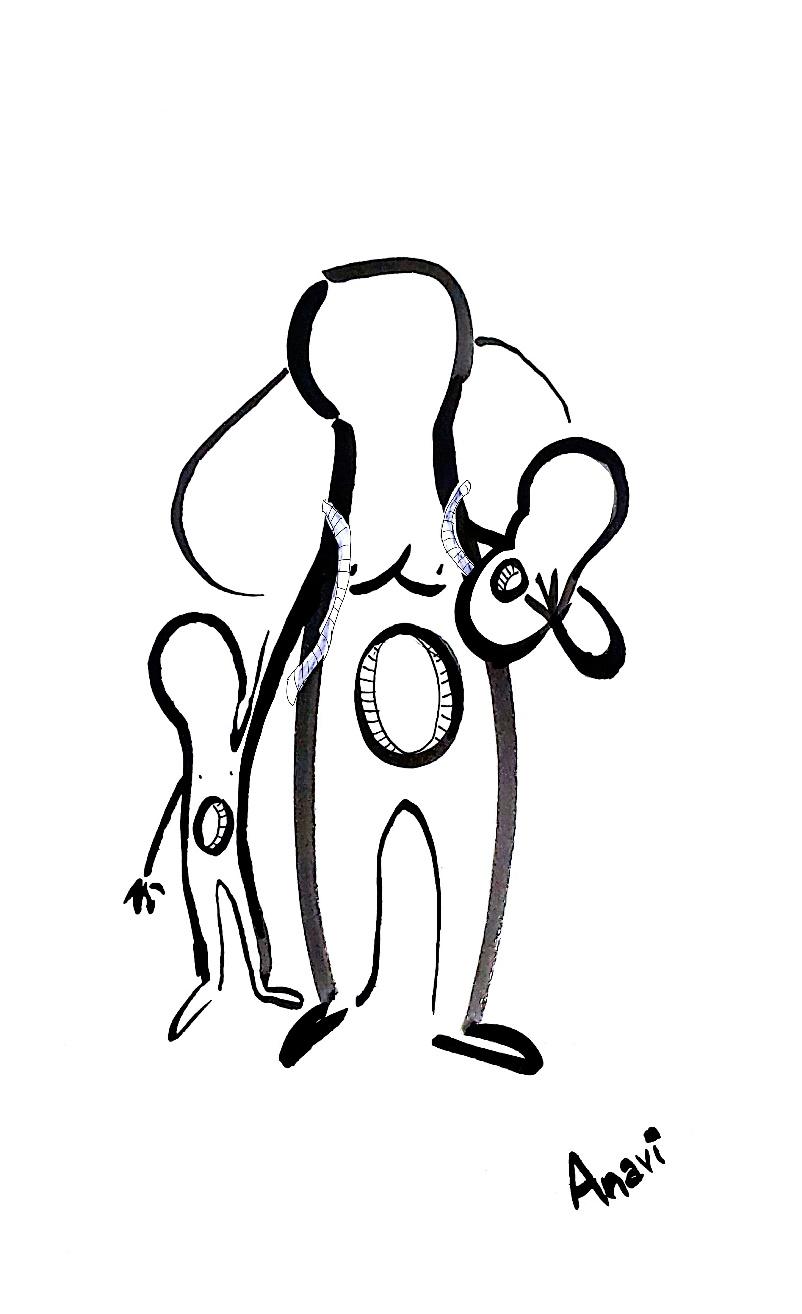
Ilustración de Victoria Piñero
Empecé a trabajar en la Federación Venezolana de Tiro con Arco a principios del 2003, o sea, inmediatamente después del paro petrolero. Mi ingreso fue con un sueldo proporcional a cuatro sueldos mínimos del momento, que osciló ese año entre 190 y 210 mil. Es decir, ganaba ochocientos mil bolívares. ¡Millonaria, pues! En esa época me independicé, le daba un sueldo mínimo a mi mamá para ayudarla, mantenía mi carro, me iba de rumba. Tenía una holgura económica increíble.
Después de 11 años trabajando para la Federación, renuncié ganando 1,26 sueldos mínimos. Ya ni me acuerdo en números cuánto era exactamente pero el caso es que no me alcanzaba para nada, ni siquiera para pagar el alquiler. La devaluación fue grotesca. Cada vez se hacía más cuesta arriba pagar un alquiler, adquirir un carro, hacer mercado, conseguir medicamentos. Mi mamá y yo volvimos a vivir juntas, pero ya yo no estaba sola: tenía pareja y mi hija mayor ya había nacido. A partir de ese momento empezamos a unir fuerzas entre mi mamá, Daniel y yo, sumando dos sueldos, una pensión y una jubilación para subsistir y, sobre todo, para cubrir las necesidades de la niña. En ese momento solo estaba ella.
Quisimos abrir una línea de taxis. Vendimos la moto para tener capital para abrir la oficina y pagar la franquicia, pero nos quedamos sin el chivo y sin el mecate. Compramos una franquicia por sesenta mil bolívares, pero a los dos meses vendieron la línea y los nuevos dueños no nos reconocieron nuestra compra. Como aún no habíamos abierto la oficina, teníamos que pagar nuevamente la franquicia, que de sesenta mil bolos pasó a un millón doscientos. Esa fue nuestra primera dosis de realidad con respecto a ser independientes económicamente en Venezuela. Fueron muchos los intentos para salir adelante, pero llega un momento en que uno tira la toalla. Y siendo franca, mis únicas preocupaciones eran y siguen siendo mis hijos.
Mariana tiene 7 años ahorita y Miguel tiene 3. Cuando Mariana nació no había dificultades para conseguirle leche, pañales, sus toallitas húmedas, medicamentos… todas sus cosas necesarias. Recuerdo que íbamos a Farmatodo tranquilamente, sin necesidad de hacer grandes presupuestos ni nada por el estilo. Y comprábamos lo que necesitábamos. Con Miguel la diferencia fue brutal. Como Mariana era alérgica al Huggies y al Pampers, podíamos optar por otras marcas de pañales sin mayor problema. El bebé, gracias a Dios, ha sido todo terreno; seguro que, si le hubiese puesto un pedacito de algodón con tirro, no habría tenido problemas. Más noble mi niño, imposible. Desde que nos enteramos que estábamos embarazados por segunda vez, comenzamos a comprar pañales, tanto así que nos duraron hasta que el bebé cumplió año y medio. Incluso, hubo ocasiones en que tuvimos que cambiar pañales por fórmula (porque lamentablemente yo no soy ese tipo de mujeres que da mucha leche, si acaso hasta los dos meses. Así que mis hijos se levantaron a punta de fórmula). Y una fórmula, la última vez que supe, estaba en seiscientos mil bolívares una latica de 400 g, que eso lo que dura, máximo, son cuatro días.
Una de las cosas más importantes para mí era mantener siempre a mis hijos con su tetero en la mañana y en la noche. Hubo un momento en que tuvimos que recortarlo solamente a la noche, y eso me angustiaba. Si no les conseguía leche completa, les compraba yogur, o la bebida láctea esa rara que salió al mercado, y si no, pues leche de búfala. A veces hasta me arriesgaba con leches completas líquidas su-puestamente recién ordeñadas, que había que hervir para poder homogeneizarla y pasteurizarla. Porque ese es el proceso de pasteurización: hervirla a borbotones durante diez minutos seguidos. Y yo, lo juro, me sentía como en la época de la Colonia.
Todas las cosas que han estado pasando en Venezuela son imperdonables, a todo nivel. Mientras yo luchaba por conseguirle a mis hijos su leche diaria, una vecina me contaba que llevaba tres meses que no les daba leche a los suyos. Y la diferencia de edad entre su hijo menor y mi bebé es de un mes. Gracias a Dios Miguel nunca dejó de tomar leche, por lo menos su vaso de leche diario, pero yo sé que ese no es el requerimiento que él necesita, él necesita muchísimo más. Afortunadamente, ahora sí podemos cubrir su alimentación como debe ser.
Hace año y medio se presentó la oportunidad de que a mi suegro lo transfirieran de trabajo. Él trabaja para una contratista del Banco Provincial, en el área de sistemas. Cerró la empresa en Valencia y le dieron la oportunidad de emplearlo en cualquiera de las sucursales a nivel latinoamericano, en su mismo cargo. Mi suegro escogió Lima y se vino. Al sexto mes de haber llegado, le mandó el pasaje a Daniel para que se viniera para acá. Para esa época, nuestra situación económica estaba mucho peor, al extremo de que los adultos en casa ya no comíamos carne para dejársela a los niños. Tan grotesca era la situación que jubilación y pensión juntas —dos sueldos mínimos— no le alcanzaban a mi mamá ni siquiera para comprar sus medicamentos de la hipertensión.
Daniel se vino para Perú gracias a que la transferencia de trabajo que le hicieron a su papá incluía un boleto de cortesía para un familiar directo. El papá lo utilizó para él y lo mandó a buscar, así que yo me quedé en Venezuela con los niños, con toda la responsabilidad en-cima. Para esa época yo estaba trabajando de taxista por mi cuenta, pero Daniel me pidió que dejara de trabajar el carro para evitar la sobreexposición en la calle, porque ya no iba a contar con su apoyo. Todo iba a empezar a ser más difícil para mí.
Esa despedida fue la cosa más horrible que yo pude haber pasado en mi vida hasta ese momento. Daniel se fue dejando su espacio, dejando todas sus cosas. A pesar de estar clara de los motivos de su partida —la decisión la tomamos en conjunto—, tuve una sensación de abandono inmensa. Pasé por un proceso de duelo que, incluso, ya como al tercer mes llegué a sentir que el apego había desaparecido. No era indiferencia, pero sí cierto fortalecimiento. Empezó a despertar la mujer independiente que hay en mí. Claro, siempre con la esperanza de que nos volviéramos a ver, pero de igual forma mi prioridad era otra. Estaba sola y tenía que salir adelante con los niños, que también vivieron su duelo. Los niños empezaron a dormir conmigo todo el tiempo, no lograban dormir solos; Mariana se me puso rebelde. Uno no sabe la magnitud de este tipo de separaciones en un niño. Fueron seis meses sin que vieran a su papá y, durante ese tiempo, una de las preocupaciones más angustiantes de mi esposo era que Miguel, que para ese entonces tenía dos años y medio, lo olvidara. Me rompía el corazón esa posibilidad.
El primer trabajo que consiguió en Lima fue como vendedor de productos Movistar, de puerta en puerta. Había días malos y días buenos, como todo en la vida. Eso sí, las condiciones de pago tenían las ciento cincuenta y un trampas legales. Una de ellas, por ejemplo, era que, si el cliente no pagaba el segundo mes, a Daniel le suspendían la comisión.
Intentó en tres ocasiones trabajar de mesero y no, nada que ver. Su último trabajo fue de prevencionista de incidentes, que en cristiano significa vigilante. Su contrato vence a finales de mes y ya consiguió, igual como vigilante, en un supermercado. Ahorita están en el papeleo. Entre las cosas que le piden está la carta de ingreso al país porque, tomando en cuenta que él llegó antes de estos últimos seis meses, no le corresponde pagar el impuesto del 30 % que le cargan a los no domiciliados. Si entraste en los últimos seis meses tienes que pagar el 30 % de tu sueldo más el descuento del 12 %, que es lo mínimo requerido por la ley. Y gozas de beneficios, pero muy limitados. En cambio, como él entró al país antes de esos seis meses, no lo paga y goza de todos los beneficios.
Se suponía que yo iba a viajar en avión con los niños, pero nos agarró el cambio de temporada y se dispararon los precios de los pasajes. De 3900 soles que costaban, llegaron a casi 12 mil. ¡Nos dio un soponcio! La depresión no fue normal. Entonces, la novia de mi suegro, que se iba a venir por tierra, me dijo que nos fuéramos juntas. Si bien me parecía demasiado forzado viajar por tierra con los niños, la diferencia de precios era increíble. Los pasajes salían en 130 dólares cada uno desde Cúcuta. O sea, era superrentable. Seguía sin gustarme nada la idea, pero bueno, era la manera más rápida, porque si no tocaba esperar hasta febrero o marzo, a que volviera a bajar la temporada.
Compré los pasajes con la promesa de que la novia de mi suegro y sus tres hijas se iban a venir conmigo y me iban a ayudar con los niños. Pensaba, sobre todo, en los trasbordos y las fronteras. Vendí el carro y el televisor para conseguir el dinero, y compré los pasajes. Supuestamente saldríamos un domingo.
El mismo autobús que salía de Caracas pasaba por Valencia, nos buscaba a nosotros y nos llevaba vía San Antonio para salir por Cúcuta. Hubo un percance y cambiaron nuestros pasajes para el lunes. A la novia de mi suegro le dieron la opción de modificar también los suyos para que nos fuéramos juntos, pero ella no quiso. Yo había accedido a irme por tierra porque tenía alguien en quien apoyarme y ahora resultaba que tendría que hacerme cargo de todo yo sola. Me sentí desolada y furiosa, pero definitivamente Dios sabe lo que hace.
En el ínterin, antes del viaje, me fui abasteciendo y terminé con un bolso de mano que pesaba aproximadamente treinta kilos: cereales, galletas, yogures, queso gouda, mermelada, panes, jugos… todo lo que fuese de larga duración. ¡Mejor que sobre a que nos falte!, era lo que me repetía todos los días, mientras hacía listas interminables.
Ya en el terminal, ese lunes, fue casi toda mi familia a despedirnos. Los más inteligentes fueron mis primos, que nos saludaron y ahí mismito dijeron que iban a comprar algo y se fueron, para no vernos marchar. Se me hace un nudo en la garganta al recordarlo. Esa despedida fue increíblemente dura, pero tal parece que la ruptura familiar es una de las cuotas que hay que pagar por querer comer tres veces al día.
Mientras esperábamos el autobús, que se atrasó por más de tres horas, coincidí con una familia que iba para Chile: papá, mamá y dos niños. El chamo debe tener ahorita como 4 años y la niña, unos 9. Fuimos muy afortunados de conocerlos, porque en cuanto supieron que andaba sola me adoptaron y nos ayudamos durante todo el recorrido hasta Lima. Unas excelentes personas. ¡Cuánto lamento que hayamos perdido el contacto!
Un par de semanas antes del viaje decidí decirle a Mariana que emprenderíamos una gran aventura para ver a papi. Sí, así como La vida es bella. La niña estaba consciente de que su papá estaba en Perú porque a diario se hablaban. Cuando ya decidimos el día, le expliqué que viajaríamos en autobús durante varios días y se lo planteaba como una aventura extraordinaria, en la que veríamos paisajes bellísimos y conoceríamos gente nueva, hasta llegar a Lima, que es un sitio muy bonito. La idea era irla preparando con tiempo. Durante el viaje le decía los nombres de las ciudades, de los países que atravesábamos, y trataba en lo posible de complacerla.
Sus desayunos eran que si yogur con cereal, o galletas con mermelada, e incluso pan con chocolate. Llevaba queso gouda en bolsitas que puede estar sin refrigerarse, y les daba galletas con quesito o san-duchitos. Y compotas. Los niños —los míos y los de la otra familia— comieron compotas hasta que se cansaron.
Siempre trataba de hacer una comida caliente en cada parada. Sopa, carne, pasta, ¡lo que fuese!, pero una comida caliente. Nos parábamos una o dos veces al día. Y en algunas ocasiones nos hicieron paradas para bañarnos. La primera de ellas fue al día siguiente de haber salido. Era un baño público al aire libre en donde lo que te limitaba del resto del mundo era una cortinita de plástico, probablemente de un metro de ancho. Apuesto fuerte a sencillo a que a mí me vieron hasta el alma.
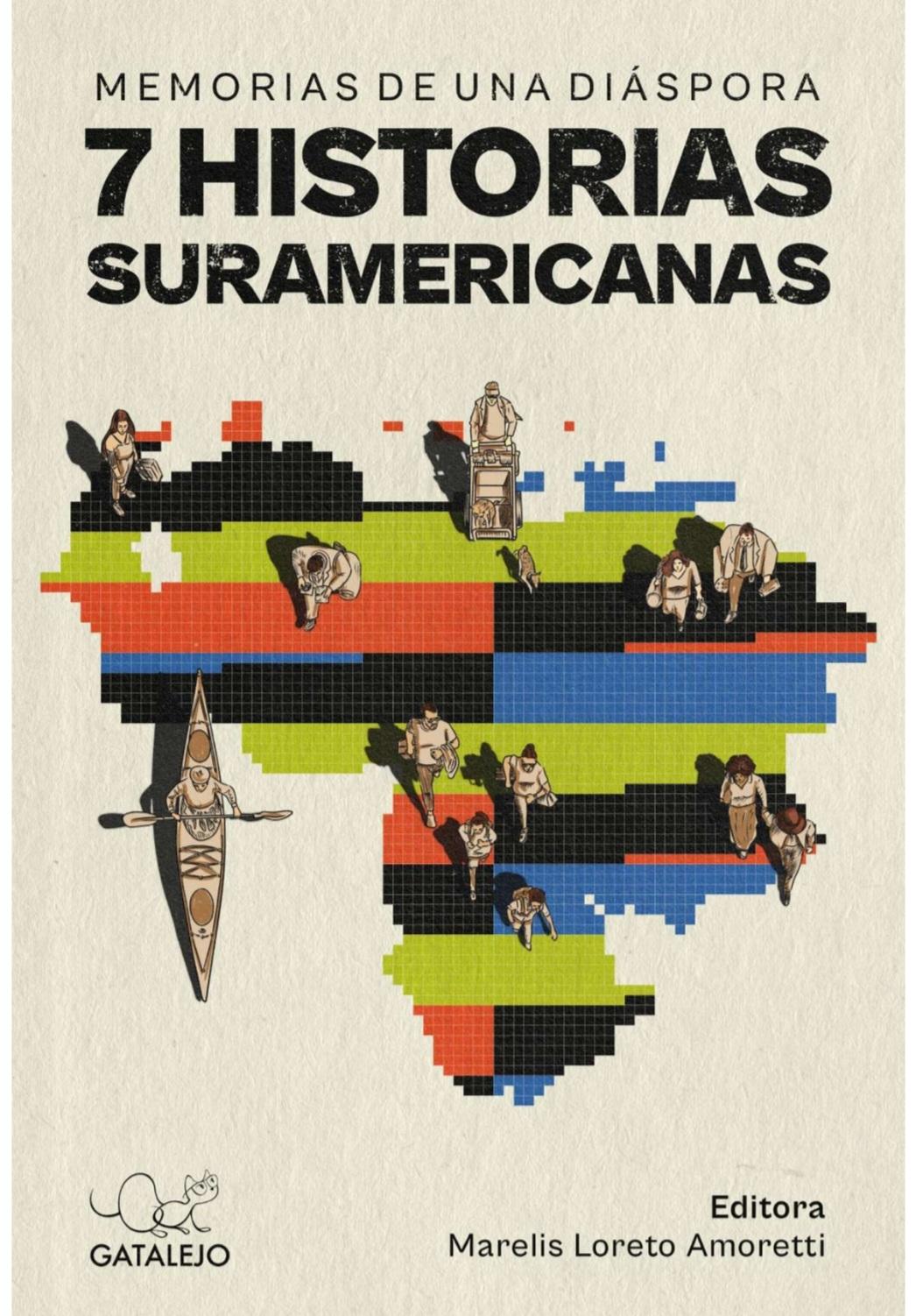 Llevar a los niños al baño era una odisea. ¿Cómo le dices tú a un niño que no puede hacer pupú? Ese martes, y en vista de que el baño no se desocupaba de tanta gente que estaba ahí, me llevé a Mariana a una esquinita. ¡Menos mal que era de noche y nadie me vio! La agaché sobre toallitas húmedas para que hiciera sus necesidades, y luego la limpié y boté todo eso. Con el bebé era un poco más fácil porque decidí mantenerlo con pañales durante todo el trayecto, aun cuando él ya había aprendido a usarlos solamente en la noche. Para usar el baño del autobús, que era solo para hacer pipí, a Miguel lo ponía paradito ahí y ya, pero para que Mariana pudiera ir, me veías a mí con un frasco de alcohol, toallitas húmedas, guantes y demás, desinfectándolo todo. ¡Siempre! Y mi hija, cuando quiere, es la señora de las chicharras.
Llevar a los niños al baño era una odisea. ¿Cómo le dices tú a un niño que no puede hacer pupú? Ese martes, y en vista de que el baño no se desocupaba de tanta gente que estaba ahí, me llevé a Mariana a una esquinita. ¡Menos mal que era de noche y nadie me vio! La agaché sobre toallitas húmedas para que hiciera sus necesidades, y luego la limpié y boté todo eso. Con el bebé era un poco más fácil porque decidí mantenerlo con pañales durante todo el trayecto, aun cuando él ya había aprendido a usarlos solamente en la noche. Para usar el baño del autobús, que era solo para hacer pipí, a Miguel lo ponía paradito ahí y ya, pero para que Mariana pudiera ir, me veías a mí con un frasco de alcohol, toallitas húmedas, guantes y demás, desinfectándolo todo. ¡Siempre! Y mi hija, cuando quiere, es la señora de las chicharras.
Pasamos gran parte de Colombia de noche, que es en donde hay mayor cantidad de curvas y voladeros. Cuando ya estábamos casi saliendo de Colombia, la línea de autobuses nos invitó a comer. ¡La comida estuvo espectacular! Mariana y Miguel comieron muy bien, tanto que les di una pastillita que se llama Viajesan para que no se fueran a marear por el camino. Pero qué va, Mariana se ha echado una vomitada que ni Linda Blair en El exorcista. Menos mal que ahí mismito se hizo una parada en la frontera de Ecuador, y boté cobija y suéter. Aún nos faltaban varios días de camino…
Llegamos a las tres de la tarde a Rumichaca. En teoría, se suponía que íbamos a retomar camino a las seis. Sellar pasaportes, subir nuevamente al autobús y continuar. Pues no, salimos a las diez de la noche y mientras tanto el frío que tenían los chamos no era normal, pobrecitos. Hubo un momento en que senté a los cuatro niños juntos para que se dieran calor entre ellos y los enrollé con una cobija. De ver-dad que el frío no jugaba carritos. Yo misma tiritaba.
Cuando nos fuimos a subir al autobús ya estaba medio lleno, así que este trayecto lo viajamos separados de la familia que nos había adoptado. No pude dormir durante todo ese trayecto porque, si bien al bebé lo tuve en mis piernas todo ese tiempo, Mariana quedó del otro lado, con un desconocido al lado. Yo iba con el alma en vilo, viendo siempre hacia donde estaba ella. Y así estuve hasta que llegamos a Guayaquil, a las 9 de la mañana.
Como nuestro siguiente autobús salía a las 8 de la noche, pasamos todo el día en el terminal. El chofer, que era colombiano, nos dijo que tuviésemos mucho cuidado, que ese terminal era muy peligroso. ¡Estamos hablando de que parecía el aeropuerto Arturo Michelena! ¿Peligroso? ¡Qué va! La atención era genial y había bastante vigilancia. Además, pagando un dólar te daban wifi ilimitado. Ahí, por primera vez durante el viaje, me senté en un sitio decente a comer comida de adulto.
Por otro lado, en Guayaquil viví esa vulnerabilidad de ser extranjera, de sentirme sin los derechos completos para reclamar un atropello. Miguel andaba corriendo por un pasillo y pasó al lado de un señor, casi tropezándolo. El viejo andaba con un bastón y le tiró a dar. Gracias a Dios falló el golpe. Dos señores que estaban cerca vieron la actitud del sujeto y comenzaron a reclamarle en voz alta que por qué le iba a dar al bebé. Hablé con una vigilante que siempre estuvo cerca de donde nosotros estábamos, y le conté lo que había pasado. Primera vez en mi vida que sentí que las cosas funcionaban. La vigilante habló con su superior, quien a su vez habló conmigo, me tomó la declaración y la de los dos señores que fueron testigos. Al final, sacaron al sujeto del terminal y todos contentos.
Por fin arrancamos vía Perú. El trayecto estuvo tranquilo y nuestro pase de frontera fue a las dos de la mañana. El proceso fue ordenado, dándole prioridad a quienes lo necesitaban, entre ellos a mujeres con niños. Es bien chimbo que esa sea la forma en que uno se dé cuenta de que definitivamente Venezuela no nos quiere, porque me trataron superbién, ¡hasta me dieron la bienvenida a Perú!
Llegamos a Piura cerca de las nueve de la mañana. Piura es un pueblito bastante feo pero la gente es muy cálida. Se me acercó una mujer con dos bolsas y me dijo: «señora, esto es para usted, para que lo reparta entre todos los niños». Las dos bolsas contenían manzanas, mandarinas, choclo frito —maíz frito. Bien sabroso, por cierto—. Además de eso, una bolsa de platanitos gigantesca. Sentí de pronto como si la mujer pensaba que yo estaba mendigando, aunque en realidad fue muy acogedora. Y yo, a pesar de esa sensación de extrañeza, también estaba agradecida.
La siguiente vez que nos bañamos fue en Piura, tres días después del baño exhibicionista. Conseguimos un sitio, como a una cuadra del terminal, en donde alquilan baños con ducha incluida, y aprovechamos para acicalarnos profundamente los tres. Todavía nos esperaban 18 horas de viaje.
Para variar, salimos de Piura casi diez horas después, a las siete de la noche. Un viaje que debió haber sido de cinco días, se convirtió en uno de siete por todos los retrasos que tuvimos. Menos mal que yo traía comida para un batallón. Esta vez sí pudimos volver a estar junto con la otra familia en el autobús, de modo que pude descansar un poco más. Pasamos toda la noche durmiendo.
El paisaje de Perú no es muy alentador. Lima y sus alrededores son desérticos. De hecho, los árboles, matas y jardines que se ven por acá son cuidados, no hay nada salvaje, nada que nazca espontáneamente. El ambiente es muy hostil, árido. Las montañas son marrones, de arena, de tierra. Y es que Lima, que es una ciudad gigantesca (proporcionalmente, tres veces Caracas), es la segunda ciudad más grande construida sobre un desierto.
Llegamos a Lima a la una de la tarde del 24 de diciembre de 2017. Durante todo el camino, en la medida en que el celular agarraba wifi, estuve mandándole mensajes a Daniel. Uno de mis dolores de cabeza fue dónde cargar el celular, porque la pila me duraba solo tres horas. De hecho, si yo tuviera que hacerle alguna recomendación a cualquier viajante sería que se lleve un par de power band bien cargados, además de su batería.
Finalmente llegamos al terminal y por las ventanillas del autobús vimos a mi esposo, que no podía contener su emoción. Yo tenía demasiados peroles así que, para variar, fui la última en bajar. Daniel, pobrecito, veía que se bajaba gente y más gente, y nada de señales nuestras. Llegó un momento en que me dio cosita, así que le pedí a mi compañera de viaje que le llevara a los niños y que le explicara que yo estaba enredada recogiéndolo todo.
La emoción de los niños cuando vieron a su papá fue desbordante. Se alborotaron, brincaron, saltaron. Yo estaba como carne molida y ellos como una lechuga. Mi cansancio, además, hacía que me tardara más en recogerlo todo, así que al final Daniel subió al autobús a ayudarme con las cosas. La sensación de reencontrarme con él fue extraña, un cúmulo de emociones: temor, nerviosismo, amor e incluso algo de indiferencia. Supongo que un viaje tan agotador tras seis meses separados trae consigo todas esas emociones, aunque muchas de ellas sean contradictorias.
Desde que llegamos vivimos en casa de mi suegro, hacinados. En una habitación estamos mis dos hijos, mi esposo y yo. En otra habitación están mi suegro y su novia. En la tercera habitación, las tres hijas de la novia de mi suegro; y en la sala duerme un primo de mi suegro.
O sea, somos 10 personas en un apartamento de 3 habitaciones y dos baños. Está en proyecto mudarnos, eventualmente. De hecho, conseguí en estos días una nevera tamaño normal por 150 soles, ¡regalada!, porque una nevera de oficina, nueva, cuesta 500 soles.
El primer trabajo que conseguí fue en un taller textil de un árabe. La cosa más explotadora del planeta. Era de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Pagaban doscientos soles semanales. Trabajé ahí como un mes, si mal no recuerdo. Al tipo le salió mal una producción, no se la pagaron a tiempo, y entonces nos dejó de pagar 85 soles a todos los ayudantes que trabajábamos allí. Multiplica 6 ayudantes por 85 soles. Una platica, ¿no? Eso para mí fue suficiente motivo para dejar el trabajo.
Una semana después, un día, yendo al colegio de los niños para confirmar la inscripción, justo en la puerta de al lado del condominio donde vivimos había un cartel que decía que necesitaban ayudante de cocina y cocinera. Pregunté por el puesto de ayudante de cocina y me dijeron que llevara copia de mi currículum. Fui para el colegio, hice mi diligencia y, como cargaba mi currículum conmigo, aproveché y le saqué una copia, y lo entregué. Me hicieron una entrevista al día siguiente y me dieron el puesto, no de ayudante de cocina sino directamente el de cocinera. Me tomaron en cuenta todos mis estudios y no me pidieron ningún tipo de respaldos con respecto a eso. Me siento aún muy afortunada de esta oportunidad.
Obviamente, he tenido que aprender de todo. Cómo se hacen unos cortes que se usan normalmente acá, cómo son las comidas, la sazón. No resulta tan difícil porque este no es un restaurante de menú, sino una sanduchería, pero igual exige lo suyo. Además, aquí administro, cocino, atiendo clientes. El horario de atención al público es de 8 a 12 y de 3 a 10 de la noche de martes a sábado, y los domingos de 8 a 1 de la tarde. Me levanto a golpe de 6 de la mañana, me visto, visto a los niños, los llevo al colegio. A Miguel lo entrego a las 8, que es cuando abren las puertas. Mariana entra un poco antes. Me voy directo al restaurante para abrirlo. A las 12 en punto salgo corriendo a buscar al bebé, que sale a las doce y cuarto, y a la niña la esperamos hasta la una. Los llevo a la casa, los baño, les doy el almuerzo. A todas estas, la novia de mi suegro ya me tiene listo el almuerzo. Mientras los tres comemos me pongo a revisar tareas, cuadernos, y esas cosas. Incluso a veces les lavo de una vez el uniforme —porque tienen uno solo— para que esté limpio y seco para el día siguiente. A las tres de la tarde me los llevo al trabajo, hasta las cuatro y media que su papá los pasa buscando para llevárselos al apartamento. A las 10 de la noche se cierra el restaurante, pero nosotros no salimos de allí sino como hasta las 11 de la noche, cuando hayamos terminado de limpiarlo todo. Luego a la casa, me echo un baño y a dormir.
Las jornadas laborales son largas, muy largas. La mía es de once horas legalmente, pero entre lo que yo me tardo limpiando y acomodando, llegan a hacerse fácilmente las doce horas. Usualmente las jornadas laborales aquí son, en teoría, de ocho horas, pero pueden ser diez, doce horas, y entonces, en vez de pagarte 850 soles, te pagan mil. En mi caso, que me estoy quedando casi doce horas, me están pagando 1300. Cuando se levante el negocio deberían ser 1500.
Hay muchos venezolanos acá trabajando en la economía informal y, si se comparan los ingresos, se comprende. La otra vez hablé con una venezolana que trabaja como vendedora de golosinas en autobuses. Ella se está ganando entre 80 y 100 soles diarios. Si trabaja cinco días a la semana a un promedio de 100 soles diarios, estamos hablando de dos mil soles mensuales. Mucho más de lo que yo pudiese ganar, aunque el restaurante estuviera en su mejor momento. Pero claro, ella se expone a diario en la calle. También conversé con un maracayero que trabaja solamente dos horas diarias en un semáforo vendiendo marcianos, que son vulgares tetas o bambinos. Él hace 40 soles en dos horas de trabajo. Cuarenta soles por cinco días son doscientos soles semanales. El sueldo mínimo son 850. O sea, saca cuenta, pues.
Es difícil, ¡cómo negarlo! Emigrar no es un juego de niños, no es para cobardes. Emigrar es un gran paso para el desarrollo personal porque aprendes humildad de manera drástica. A partir de ahora estás en completo anonimato y tienes que demostrar quién eres, cómo eres y qué sabes hacer. Implica enfrentarse a una realidad completamente cruda en la que ya queda claro que a partir de ahora siempre vamos a ser los extranjeros, aquí en Perú y, de regresar a Venezuela, allá también.
***
7 historias suramericanas. Gatalejo Agencia de producción editorial (Ecuador), 2022
Marelis Loreto Amoretti (compiladora y editora)
Greta Zorrila
ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR
Suscríbete al boletín
No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo


