
Boulevard de Montmartre. 1897. Camille Pissarro.
Al profesor Anthony Sutcliffe (1942-2011), in memoriam
1. Publicadas entre 1890 y 1893, las Mémoires del barón Georges-Eugène de Haussmann (1809-1891) son fuente irremplazable para entender sus ideas urbanas. Aunque no constituyan un compendio teórico, sino un reflexivo y detallado recuento de sus grands travaux (grandes obras) como prefecto del Sena entre 1853 y 1870, durante el Segundo Imperio francés, las Memorias resumen los principios básicos de la pragmática cirugía parisina, una de las más exitosas del siglo XIX europeo, precursora del urbanismo moderno.
El barón inició su texto lamentando que los detractores de su costosa renovación no hubieran tenido en cuenta que las calles centrales de París fueran hasta entonces «impenetrables a la circulación». Es por ello que, tratando de proveer «lo que dispensa la salubridad» y respetando los monumentos históricos y artísticos, su cirugía buscaba aplicar, de modo sistemático, medios para satisfacer las necesidades de un tráfico más activo. Este incluía, en medio de las innumerables calesas y landós, la reorganización del servicio de ómnibus desde 1854. De esta manera, circulación, higiene y monumentalidad se configuraron como los tres principios del llamado «urbanismo de regularización» de Haussmann, dirigido a desenredar el vetusto tejido parisino, a través de una nueva red de circulación y una renovación de espacios abiertos.
Clasificadas en las Mémoires de acuerdo a sus requerimientos financieros y su articulación a través de diferentes redes o réseaux, puede decirse que las vías públicas, emblematizadas por los boulevards, ocuparon buena parte de los esfuerzos y presupuesto del prefecto. El sistema de circulación también es conceptuado en el texto como instrumento para distribuir los servicios públicos y los nuevos espacios abiertos, desde el Bois de Boulogne y el Bois de Vincennes, hasta las pequeñas áreas verdes sembradas por todo París. Al mismo tiempo, la red circulatoria fue usada para mejorar la distribución de agua, aire, iluminación y otras condiciones básicas de higiene, la cual – «más que nunca», según la propia expresión del autor – debía devenir la base de la organización urbana.
Los esfuerzos del barón para regularizar y equipar el tejido parisino no desatendieron la perspectiva monumental. «Yo jamás he determinado el trazado de una vía cualquiera, y con mucha más razón de una arteria principal de París, sin preocuparme del punto de vista que podía dársele», Haussmann dixit. Seguramente esta fue otra clave de su gran éxito: aunque la red de servicios se basaba en la nueva racionalidad de la era industrial, el prefecto se las ingenió para diseñar ese réseau incorporando los principios monumentales del barroco francés, reinterpretados en el academicismo de la École des Beaux Arts. Y con ello demostró que la ciudad industrial podía ser a la vez bellamente diseñada.

Anthony Sutcliffe
2. Allende la relevancia del barón de Haussmann y su cirugía parisina en la historia del urbanismo, su discutible presencia en la pintura coetáneame fue puesta de manifiesto a través de la obra del profesor inglés Anthony Sutcliffe (1942-2011), con quien tuve el privilegio de intercambiar desde que concluyera mi doctorado en Londres, en 1996. Graduado como historiador en el Merton College de la Universidad de Oxford en 1963, y doctorado tres años más tarde por La Sorbona, con una tesis sobre la planificación del centro parisino durante la gestión de Haussmann al servicio de Napoleón III, la trayectoria académica del profesor de las universidades de Leicester y Nottingham ilustró desde temprano su interés pionero por la historia urbana, de la arquitectura y el urbanismo.
Tras haber estudiado el centro histórico en su tesis doctoral, Sutcliffe publicó en 1993 un libro sobre la historia arquitectónica de París, seguido por otra sobre Londres en 2006. Sin olvidar que la historia urbana es una variante de la social, con énfasis en la forma física y el tejido arquitectónico, el autor no dejó de insertar las ciudades y su planeamiento en el background cultural de estas. Relacionado con su interés por las metrópolis de la era industrial – epitomadas por el Londres victoriano y el París del Segundo Imperio – la giant city devino foco de las eruditas publicaciones de Sutcliffe, a través de sus componentes técnicos y representaciones intelectuales.
Este último tema de la representación y el imaginario de la gran ciudad de entre siglos había alcanzado su obra emblemática en la famosa Metropolis, 1890-1940 (1984), editada por el historiador inglés en el apogeo de su carrera. El volumen colectivo ayudó a establecer que, más allá de analogías históricas y magnitudes demográficas o geográficas, el entendimiento del concepto de esa forma urbana, al menos para el período de la modernidad industrial, requiere la revisión de su arquitectura, artes visuales, música, cine, literatura y vida intelectual en general.
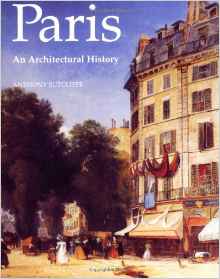 3. En un artículo publicado al promediar la década de 1990, en la revista inglesa French Cultural Studies, el profesor Sutcliffe evaluó la tesis, algo tópica e indiscutida para él, de que la renovaciónurbanística de Haussmann, emblematizada en sus bulevares, sirvió de escenario a las pinturas impresionistas. “Es un lugar común entre historiadores del arte que el París de mediados del siglo XIX atravesó un proceso de cambio dinámico que fue reflejado en la obra de los impresionistas entre las décadas de 1860 y 1880”, señaló el autor con cautela, al iniciar el artículo.
3. En un artículo publicado al promediar la década de 1990, en la revista inglesa French Cultural Studies, el profesor Sutcliffe evaluó la tesis, algo tópica e indiscutida para él, de que la renovaciónurbanística de Haussmann, emblematizada en sus bulevares, sirvió de escenario a las pinturas impresionistas. “Es un lugar común entre historiadores del arte que el París de mediados del siglo XIX atravesó un proceso de cambio dinámico que fue reflejado en la obra de los impresionistas entre las décadas de 1860 y 1880”, señaló el autor con cautela, al iniciar el artículo.
Reconoció por supuesto el académico la inequívoca localización parisina en las escenas exteriores de las telas impresionistas, las más de ellas ambientadas en los aburguesados quartiers del noreste parisino, renovados por el prefecto del Sena. Notables ejemplos incluyen el Boulevard des Capucines (1873), donde Claude Monet captó el ralo follaje otoñal entreverado con el sepia de los inmuebles, junto al pizarra de las mansardas. También Le Pont des Arts y Le Pont-Neuf, junto a Les Grands Boulevards (1875), donde Pierre-Auguste Renoir esbozó los pumpás y las levitas, los tocados y polisones de la foule paseante por los magasins.
Sin negar la estética monumental asociada al Segundo Imperio en ese impresionismo de bulevares, al aguzar su ojo crítico como historiador del arte y del urbanismo, el experto hizo notar empero que buena parte de la escenografía reproducida por Monet y Renoir no corresponde propiamente a las intervenciones durante la gestión de Haussmann. En este sentido, destacó que ejemplos más congruentes se encuentran en Le Pont de l’Europe (1876) y Rue de Paris: temps de pluie (1877), de Gustave Caillebotte. También en las escenas parisinas de Camille Pissarro, entre 1892 hasta su muerte en 1903, tras las ambientaciones provinciales y suburbanas características de etapas previas de su obra, con la excepción de Boulevards extérieurs: effet de neige (1879). Y sobresale en esa prolífica fase tardía de Pisarro – avivada, según Sutcliffe, por el éxito comercial del impresionismo en Estados Unidos – las versiones seriadas del Boulevard Montmartre (1897); sus pinceladas gruesísimas pespuntean, ora el tráfago y las fachadas en días variopintos, ora el titileo de los faroles en la plomiza noche parisién.
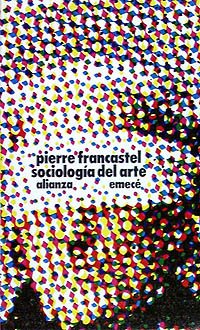
4. Por sobre la relevancia que tales disquisiciones urbanísticas puedan tener para el gran público devoto del impresionismo de bulevares, me hubiese gustado plantear dos cuestiones al profesor Sutcliffe, de haber revisado yo su planteamiento con más cuidado, antes de su fallecimiento temprano. La primera sería su parecer sobre hasta qué punto la representación de los bulevares, bien sea de factura haussmanniana o no, jalonó otro umbral, dentro del proceso de transformación y “destrucción” del “espacio plástico” heredado del Renacimiento, el cual sería desmantelado por el cubismo. Sigo aquí la tesis del historiador francés Pierre Francastel en Sociología del arte (1970), quien planteó que el impresionismo – trabajando aún dentro del mismo “cubo espacial del Renacimiento”, al tiempo que modificando la relación entre lo lineal y lo luminoso – se planteó “la cuestión del descubrimiento de un nuevo espacio plástico”, sin llegar a trastocarlo, como lo haría el cubismo.
Y la segunda pregunta atañe en particular a Pisarro, cuya particular preocupación por los “efectos” de la luz solar es resaltada por Sutcliffe, sin mencionar – aunque seguramente lo conocía – el origen tropical del artista nacido en Saint Thomas. ¿Hasta qué punto, caro profesor, esa maestría lumínica de Pissarro pudo ejercitarse al abocetar, décadas atrás, los tejados de Caracas, reverberantes de sol?
Arturo Almandoz Marte
ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR
Suscríbete al boletín
No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo


