EntrevistaVisiones de Coexistencia
Félix J. Tapia: “La coexistencia no solamente es posible, es necesaria”
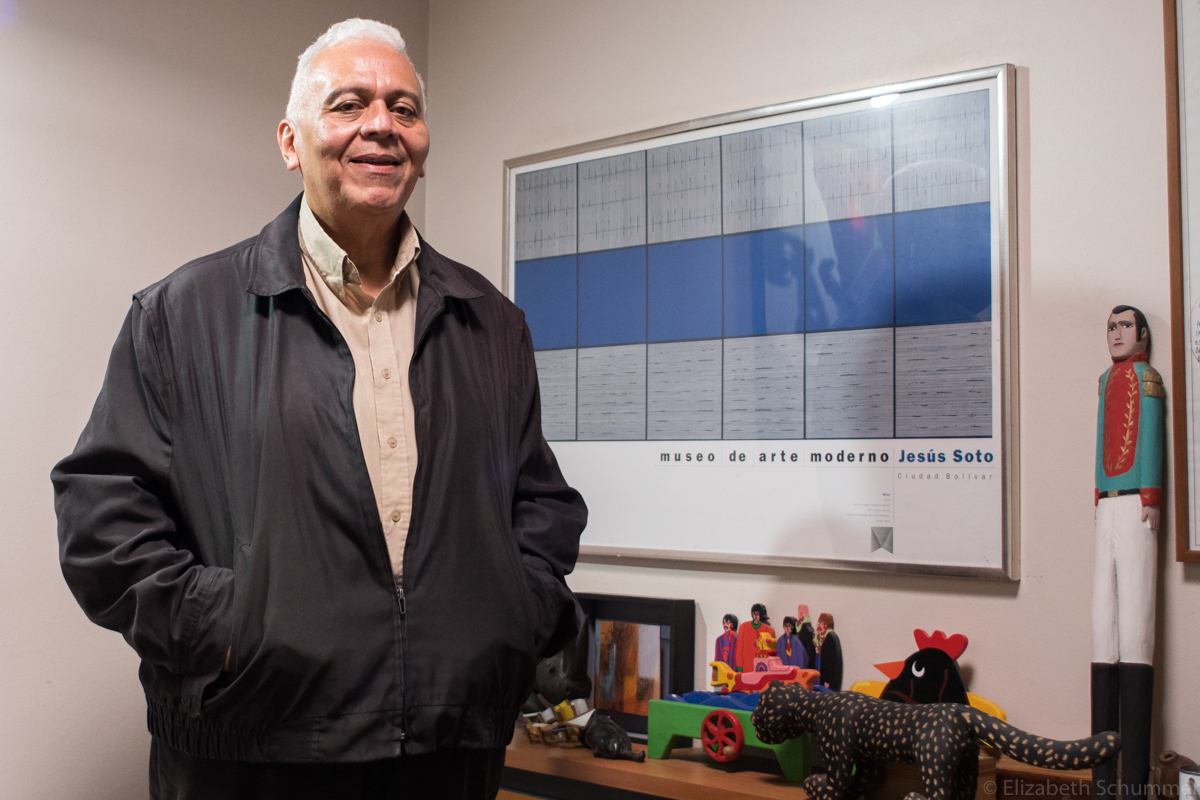
Félix J. Tapia retratado por Elizabeth Schummer
Con frecuencia asociamos la coexistencia a procesos sociales; sin embargo, desde la biología hay comparaciones que pueden favorecer la comprensión de este concepto diverso y complejo. Sobre esto conversamos con Félix J. Tapia, profesor universitario y gerente general del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) de la Universidad Central de Venezuela. Desde su visión científica presentó algunos ejemplos que pueden ayudar a entender el funcionamiento de las sociedades y los ecosistemas, sus reacomodos y formas de coexistir, aun en medio de las amenazas y dificultades propias de la naturaleza.
Más allá de las consideraciones sociales, ¿la coexistencia puede asumirse como un proceso biológico?
La coexistencia biológicamente es vital y es parte de la vida. Nosotros no somos otra cosa que el coexistir de varios organismos. Los seres humanos somos unos metazoos, eso quiere decir que somos el compendio de una serie de interrelaciones que generaron unos individuos como nosotros, unos mamíferos, unos primates superiores. Por ejemplo, en una célula hay mitocondrias, el pulmón de la célula, y se cree y hay evidencias de que era un organismo, que era una bacteria que llegó, entró a otra célula y allí se mantuvo y creció para ser el pulmón. Las células eucariotas de los organismos superiores que tienen membranas; esa célula es el producto de una coexistencia. En las plantas se cree que donde se genera la fotosíntesis, en el cloroplasto, es parte de un organismo vestigial, que la fusión de los millones de años llegó a generar un organismo particular que es producto, precisamente, de que puedan existir a la vez varias cosas que eran distintas con beneficios para todas.
Otro caso son las enfermedades. Tú puedes tener, por ejemplo, VIH junto a la enfermedad que yo estudio que es la leishmaniosis. Entonces, las leishmanias coexisten y se potencian o se agreden, pero en líneas generales se potencian hasta unos niveles donde no cabe la una con la otra y eso genera una nueva enfermedad, una enfermedad más compleja en la que muchos individuos pueden vivir juntos sin dañarse. Obviamente, en algunos momentos esa coexistencia puede ser violenta y no se da.
En nuestro organismo coexisten bacterias, microorganismos que no necesariamente son dañinos pero que, dentro de la cultura popular, son vistos mayoritariamente así. ¿Podemos asociar esto con los prejuicios que a veces tenemos ante lo diferente y ante lo desconocido?
Muy interesante. Fíjate, hoy en día sabemos que somos más bacterias que células. Nosotros como humanos tenemos en nuestro cuerpo más bacterias que células, y esas bacterias no son malas, precisamente son todo lo contrario. Sin esas bacterias nosotros no existiríamos, eso se llama hoy en día la microbiota, que es como una especie de regulador, de mediador de nuestra homeostasis, que no es otra cosa que el equilibrio. Esas bacterias, entonces, la mayoría, son positivas, son buenas. Hay un tipo de bacterias que generan buenas funciones, hay otras que se hacen patógenas.
¿Esto puede servirnos de metáfora de la coexistencia en el ámbito social?
Por supuesto, claro que sí. Dependiendo del microambiente esto pude cambiar, y el que era malo puede convertirse en bueno y eso favorece en algunas circunstancias el equilibrio, igual que sucede en un ecosistema. Por ejemplo, en un lago, los peces y todos los microrganismos buscan un equilibrio, donde hay espacios de cada uno, donde las agresiones son moduladas y eso es un ecosistema. Por ejemplo, ustedes los periodistas están usando mucho la palabra ecosistema y mucha gente cree que un ecosistema es totalmente bueno. No, un ecosistema no es siempre bueno, sigue siendo el pez grande que se come al chico; lo que pasa es que tiene que haber un equilibrio para que el pez grande no se coma a todos los chicos, o que todos los chicos no se pongan de acuerdo para comerse al pez grande.
Fíjate en otro ejemplo: el Trypanosoma cruzi, que causa el mal de Chagas. En los seres humanos genera una enfermedad; sin embargo, tú le haces una punción a los rabipelados que tiene Caracas alrededor –más de doscientas especies– y consigues Trypanosoma cruzi en todos esos animales, pero no hay enfermedad. Eso te dice que el rabipelado tiene millones de años más coexistiendo con ese parásito, que nosotros todavía estamos buscando un equilibrio. Estamos viendo la posibilidad de cómo lo eliminamos para que no nos siga haciendo daño, pero lo ideal es lo que vemos en los rabipelados, donde ninguno de los dos se daña y ambos existen. La clave ahí es el equilibrio.
¿Podemos decir que en la naturaleza, el equilibrio, la adaptación, la supervivencia implican coexistencia?
Así es. Y en el mundo de la comunicación, la ecología de la comunicación –de la que se habla mucho últimamente–, es precisamente que hay peces grandes que podemos decir que son los editores, los dueños de medios de comunicación, pero hay también peces pequeños. La idea no es matar a los peces grades, obviamente, pero la idea es que haya un equilibrio entre ellos y, claro, en una sociedad vamos coexistir más en la búsqueda del equilibrio que como soldados. Antes se hacía la comparación de que el sistema nervioso de los humanos o de los mamíferos superiores era como un ejército, y del sistema que yo estudio –que es el inmunológico– se decía eso: es un ejército donde unos matan a los otros. Y no, no es así. Es, precisamente, un sistema de inmunovigilancia que está tratando que no haya picos, ni hacia un lado negativo, ni hacia un lado positivo.

Félix J. Tapia retratado por Elizabeth Schummer
Nos interesa profundizar en los puntos de encuentro que se dan entre la naturaleza y las ciencias sociales, e incluso extraer algunas alegorías que perfilen la coexistencia social.
Yo me la paso comparando la sociedad con lo que vemos científicamente. Por ejemplo, todo lo que hemos vivido en Venezuela con las protestas antigubernamentales: a los estudiantes los veía como los linfocitos del sistema inmunitario (una red compleja de células, tejidos y órganos que funcionan en equipo para defendernos de los gérmenes). Ellos se activan para evadir un agente patógeno; entonces los equiparo con los estudiantes, es decir, como los linfocitos T, que se generan cuando las células dendríticas interactúan con otros grupos de células que también son linfocitos, pero son vírgenes, y los transforman en unos linfocitos efectores que aprendieron, que tuvieron memoria. Y la inmunología es como la universidad que estudia estas respuestas.
Otro ejemplo: en Caracas tenemos las guacamayas azul y amarillo que comenzamos a ver hace como cuarenta años alrededor de la Universidad Central de Venezuela y que hoy están por toda la ciudad. Ellas son del Amazonas y dónde llegan acaban con las guacamayas rojas. Acá las rojas vivían en El Ávila, y no es no que acabaran matándolas, sino compitiendo por la comida. Los ecólogos calculan que estas guacamayas tan bellas van a acabar con muchas de las aves del valle de Caracas y dentro de cincuenta años van a ser una verdadera plaga. Se necesita que el ecosistema de nuestra ciudad se haga mucho más diverso. Mientras más diversidad, mejor. Esto es otra idea ecológica y biológica que podemos aplicar a las sociedades. Hoy en día se sabe que un país es mucho mejor económicamente mientras más diversidad de productos exporte. Y eso es lo que está sucediendo en la naturaleza.
¿Mientras más diversidad, más necesaria es la coexistencia?
Sí, es casi automático. Hay diversidad precisamente porque hay actores diferentes que te promocionan un tipo de diversidad y eso hace que tu ecosistema sea mucho más interesante, más vivo, más redundante también. Esto es importante porque la redundancia impide que llegue una enfermedad y mate a toda una población. Mientras más diversificada es una población se hace más resistente. Mientras más mestizos existan es mucho mejor. Mientras más comunidades existan es mucho mejor. Mientras más diferentes, mucho mejor.
¿La coexistencia niega el conflicto o lo asume?
Yo diría que no lo niega, lo tiene que asumir porque es parte de ello. Tiene que buscar mecanismos para que esa coexistencia no se convierta en algo dañino socialmente.
Eso me hace pensar en otro punto que es el de la amenaza. Cuando un animal se siente amenazado, su reacción generalmente es atacar o incluso de replegarse. Obviamente no es la respuesta racional de acercarse y negociar, persuadir o intercambiar. Pero nosotros, desde un punto de vista más racional, deberíamos tener una conciencia que oriente nuestra toma de decisiones. La amenaza genera violencia y puedes ir por el camino que precisamente no quieres, que es el exterminio de una sociedad, de una comunidad.
El concepto de comunidad también es compartido por las ciencias sociales y la biología. Sin embargo, en las comunidades algunas veces se fractura y dificulta la coexistencia. ¿Es posible la coexistencia o es solo un ideal?
La coexistencia no solamente es posible, es necesaria. Yo creo que si no hay equilibrio, no hay coexistencia, no hay vida.
La vida, si hubieran sido las bacterias nada más, habría durado muy pocos años. El comienzo de la vida es producto, precisamente, de que cada vez se van generando organismos más complejos y son producto del equilibrio, de la coexistencia de distintos tipos de células hasta llegar a los seres humanos o cualquier otro mamífero. Fueron millones de años, precisamente de ensayo y de error, o mejor dicho del azar y la necesidad como dijo Jacques Monod, premio Nobel de Medicina en 1965, hasta llegar a un individuo más resistente para el momento que le tocó estar en este planeta. Tú dices millones de años y uno siente que son procesos muy largos, y a veces como individuos sociales quisiéramos que las cosas fueran más inmediatas. Quizás hay que ver todo esto con una mirada más distendida en el tiempo y entender los procesos y etapas para plantearnos los cuestionamientos sociales de cómo debemos vivir.
***
Johanna Pérez Daza es periodista y curadora independiente. Investigadora y docente universitaria (UCV, UCAB).
Elizabeth Schummer es fotógrafa y coordinadora de Proyectos Fotográficos de Espacio Anna Frank
***
Visiones de Coexistencia
Serie de 10 entrevistas producidas por Espacio Anna Frank, con el propósito de presentar el concepto de coexistencia desde distintos enfoques y facilitar su comprensión, permitiendo el intercambio de ideas y experiencias. Para ello se utilizan analogías, metáforas y relatos de áreas como historia, arte, biología, deportes, comunicación, diplomacia, psicología, educación, entre otras, que permiten un acercamiento amplio y diverso al tema de la coexistencia mediante ejemplos concretos orientados a su entendimiento.
Johanna Pérez Daza
ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR
Suscríbete al boletín
No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo


