Este ensayo, del gran lingüista venezolano –nacido en Polonia, pero formado en Argentina–, fundador del Instituto de Filología Andrés Bello de la Universidad Central de Venezuela, resulta un brillante recorrido por el imaginario que los conquistadores del siglo XVI, principalmente, impusieron a la desconocida realidad que enfrentaban. Un tema fascinante y que aún marca ciertas maneras de entender el mundo americano.
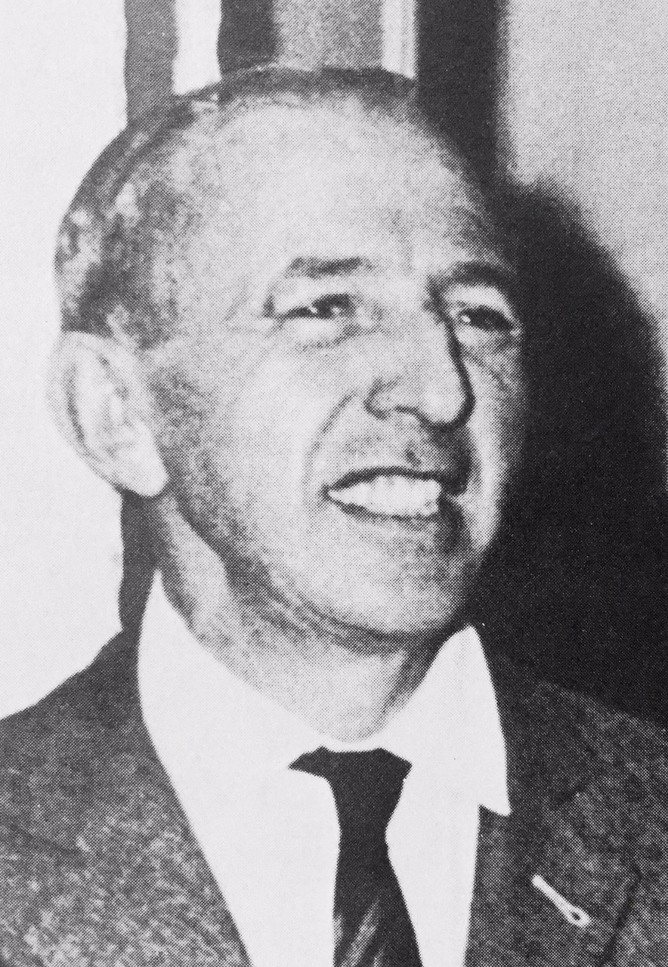
Ángel Rosenblat | Wikimedia Commons
El conquistador de América se encontró con una naturaleza nueva y con costumbres e instituciones nuevas. ¿Qué imagen proyectó esa realidad americana en su retina europea? ¿Cómo fue dando nombre a las cosas, a los lugares, a las instituciones?
Colón llevaba, para ponerse en contacto con el Nuevo Mundo, dos intérpretes: Rodrigo de Jerez y Luis de Torres. Parece que el primero había andado por tierras de Guinea; el segundo era un judío converso que sabía –según él– hebreo, caldeo y algo de árabe. Colón y los indios de las Antillas tuvieron que entenderse por señas: “las manos les servían de lengua”, dice el Padre Las Casas. La realidad no respondía siempre a las indicaciones y palabras de los indios, y entonces Colón se desesperaba y suponía intenciones aviesas y designios ocultos.
Al encontrarse con lo nuevo, Colón empezó por darle nombres viejos. Antes de llamar canoas a las embarcaciones indígenas, “navetas de un madero a donde no llevan vela”, las llamó almadías, nombre de abolengo árabe con que se designaban unas embarcaciones de África. Y antes de conocer la palabra cacique, designó a los numerosos señores indígenas de las pequeñas y grandes islas con el alto título de reyes. Es decir, hizo entrar la realidad nueva en los marcos tradicionales de la propia lengua, puso el vino nuevo en los odres viejos.
Del mismo modo, al describir la isla que llamó Fernandina, nos dice que los indios “todo el año siembran panizo”. Panizo se llamaba en España una gramínea de origen oriental que no existía en América. Las Casas nos lo explica luego: el Almirante llama panizo al grano de maíz. El nombre que usó Colón penetró en España y es aún hoy en la Mancha y en Aragón la denominación del maíz.
Cada nuevo producto tiene una historia compleja. En su segundo viaje, Colón conoció, en la isla de Guadalupe, una fruta que por cierta analogía externa con el fruto del pino llamó piña. El nombre se generalizó y pasó a España (de ahí también el inglés pine apple). En América había, para designar la fruta, más de un centenar de nombres distintos, según la variedad y según la lengua. Uno de ellos era naná y luego ananás. Es el que a través del portugués penetró en francés, alemán, holandés, danés, sueco e italiano, y llegó hasta la India. Del Brasil pasó a la Argentina, pero lo curioso es que en el Paraguay, la región guaranítica por excelencia, la fruta se llame precisamente piña. Es el triunfo de la forma europeizada sobre la indígena.
El conquistador fue bautizando con nombres viejos y familiares los objetos nuevos que iba encontrando. De ahí que también tengamos en América leones, tigres, zorros, osos, lobos, ciervos o venados, truchas, cuervos, águilas, nísperos, roble, nogal, cedro. De donde surgió la pintoresca idea de la degradación de la naturaleza en América: leones timoratos, sin melena, tigres cobardes, perros mudos, vacas corcovadas.
La misma europeización se produjo en la denominación de los lugares, de los ríos, de las tierras de América. Colón, que a cada paso recuerda la tierra de Castilla, las huertas de Valencia, las verduras de Andalucía, la vega de Granada, la campiña de Córdoba, la bahía de Cádiz o el río de Sevilla, da a una de las islas, la actual Haití o Santo Domingo, por la semejanza de sus vegas con las de la Península, el nombre de Isla Española. Aunque creía encontrarse en el viejo mundo oriental, bautizó todos los lugares –era una toma de posesión– con nombres europeos, mezcla a veces de sentimiento poético y afán de codicia: Puerto del Sol, Río de la Luna, Valle del Paraíso, Boca del Dragón, Río de Oro, Monte de Plata, Mar de las Perlas. Y porque una peña le recordó otra de Granada, le dio el mismo nombre: Peña de los Enamorados. Del mismo modo, México, país tan distinto de todo lo que el europeo podía imaginarse, recibió el nombre de Nueva España. El conquistador evocó en todas partes la tierra natal: Nueva Castilla, Nueva Andalucía, Nueva Granada, y ciudades como Córdoba, Mérida, Trujillo. ¿No llamó a un pueblecillo de indios Venezuela, es decir, Pequeña Venecia, sólo porque vio unas chozas levantadas sobre estacas en medio de las aguas? ¿Y no quiso un adelantado, Juan Ortiz de Zárate, rebautizar la región del Río de la Plata con el nombre de Nueva Vizcaya? En Siripo, la tragedia de Lavardén, el héroe indígena enrostra a los españoles este cambio de nombres:
Los nombres, en señal de señorío,
habéis a nuestras cosas ya mudado.
Colón hizo cuatro viajes a las nuevas tierras y murió con la idea de que había recorrido los mares de Asia y llegado a Catay y Cipango, las tierras de los bálsamos y las especias, de la seda, del oro, de las perlas y las piedras preciosas. La idea se fijó duramente al nombre (Indias, luego Indias Occidentales) y más aún al de sus habitantes (los indios). La Española era para él, desde el principio, la legendaria Ophir de las Sagradas Escrituras, y creía que de unos enormes fosos que encontraba en la isla habían extraído las fabulosas riquezas del rey Salomón, transportadas desde allí a través del Golfo Pérsico. El extremo oriental de Cuba lo llamó Alpha y Omega, porque juzgaba que era el principio del Oriente y el fin del Occidente. Creía que Cuba –como le decían los indios y había comprobado al navegar trescientas treinta y cinco leguas de costa– no tenía fin, y el 12 de junio de 1494 hizo jurar a los capitanes, pilotos y tripulantes de su armada, ante notario, que aquélla era tierra firme, “al comienzo de las Indias” (al que se desdijese le aplicarían, según su condición, una pena de diez mil maravedís o cien azotes, o le cortarían la lengua). Todavía en 1503 escribía a la reina Isabel que sólo un canal lo separaba del Quersoneso Aureo (la Península de Malaca) y que Panamá no distaba de él más que Pisa de Génova. Su hermano Bartolomé dibujó ese año, sobre el perfil de la costa venezolana, el Ganges, el Océano Índico y la India Interna y Externa.
El mundo de Colón no era el que veían sus ojos, sino el de la Geografía de Ptolomeo, el de la Imago Mundi del Cardenal Pedro de Ailly, el de la famosa “carta de marear” que el florentino Paolo Toscanelli le había enviado en 1474, en la que figuraba la legendaria Antilia que los cartógrafos, desde 1367, colocaban al oeste de Irlanda, al oeste de las Azores, en el extremo occidental del Océano inexplorado, como escala del viaje a Cipango, y que algunos identificaban con la Atlántida de Platón y otros con la misteriosa Ante-Ilha (o Isla Anterior), la isla portuguesa de la Siete Ciudades. Estaba a doscientas leguas al poniente de las Azores, y de ella había doscientas veinticinco leguas –decía Toscanelli– hasta la noble Cipango, “fertilísima de oro y de perlas y piedras preciosas”. Los portugueses la identificaron con la Española, y también Pedro Mártir y Américo Vespucio (Antiglia). Convertida en las Antillas (plural como las Baleares, las Azores, las Canarias), se incorporó a la cartografía nueva, ya desde el mapamundi portugués de 1502, atribuido a Cantino: “Las antillas del Rey de Castella”.
En el mar de esas Antillas asomaron en una ocasión tres manatíes o vacas marinas, y Colón creyó ver sirenas, “con forma de hombre en la cara”, “que salieron bien alto en la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan” (peixe mulher llaman todavía a la hembra los pescadores brasileños y africanos). En plantas silvestres de Cuba y Haití creyó reconocer el áloe, el ruibardo, la almáciga. Oyó un pájaro cantor y lo identificó con el viejo ruiseñor de los paisajes idílicos: “cantaba el ruiseñor y otros pájaros de mil maneras en el mes de noviembre por allí donde yo andaba” (el nombre pasó a designar un pájaro antillano de canto y plumaje bastante distinto al europeo). Y por las señas de los indios entendió que había hombres sin cabellos, hombres con un ojo solo en la frente, hombres con cola y hombres con hocico de perro que comían a otros hombres. Y hasta llegó a verlos: “otra gente hallé que comían hombres: la deformidad de su gesto lo dice…”
Se ha creído que Colón era un iluminado o un visionario. Pero lo mismo pasó a Pinzón y a los simples marinos de la armada descubridora. El contramaestre de la Pinta creyó descubrir árboles de canela y hasta manojos de canela, prueba de que había llegado a las islas de la especería. Los marinos vieron “dos mujeres mozas tan blancas como podían ser en España”, y distintos relatos hablan luego de indios blancos y de indios negros, y hasta de un Rey Blanco, de largas barbas, al que se atribuía un gran imperio. La blancura del rey estaba en cierta relación con la de la plata que abundaba en sus tierras.
Más fecundidad tuvo la quimera del oro, tan del viejo mundo. Para Colón era oro todo lo que relucía (la frase es de Las Casas). Por señas entendía que había oro infinito, minas de oro, ríos de oro, islas enteramente de oro, con más oro que tierra, y que había caciques que tenían hasta las banderas de oro labrado a golpe de martillo, y un rey que había mandado hacer una estatua de oro puro tan grande como el mismo Almirante. El oro –en la lengua de los indios se llamaba tuob, caona, nozay– se recogía “con candelas de noche en la playa”, y los granos eran como granos de trigo o bien mayores que habas. En busca del oro, Colón lo interpretaba todo, no sólo las señas de los indios: el calor que padecía era para él una prueba de que en estas Indias debía haber mucho oro. Pero la isla “donde nace el oro” (primero se llama Bohío, luego Baveque) estaba cada vez más al Este. El Almirante, poco afortunado, murió sin encontrarla.
Luego, para el conquistador de Tierra Firme, las islas de oro se transformaron en montañas de oro, lagunas de oro y reinos de oro, y los caciques en caciques dorados, con palacios revestidos de oro y empedrados de esmeraldas. Y hasta con palacios de oro sumergidos en las aguas de una laguna misteriosa. El Dorado tuvo un lugar preciso en los mapas de América, y hubo gobernadores del Dorado y adelantados del Dorado. Ante el paso de la exploración y de la conquista, se fue desplazando siempre, hacia el Este, hacia el Norte, hacia el Sur. Expediciones audaces se lanzaron en todas direcciones en su busca, hasta extinguirse devoradas por la selva. El Dorado era un fantasma fugitivo. Cuanto más inalcanzable, más alucinador.
Su hechizo cautivó también a Nicolás de Federmann y a Felipe de Hutten, el cual llegó a verlo, casi a asirlo, desde una cumbre próxima. Y aún más que a españoles y alemanes, a uno de los ingleses más eminentes de su siglo, en las letras y en las armas: Sir Walter Raleigh. De su fracasado viaje de 1595 quedó un sensacional relato, que se publicó el año siguiente en Londres: The Discovery of the large, rich and beautiful Empire of Guiana, with a relation of the great and golden City of Manoa (which the Spaniards call El Dorado) and the Provinces of Emeria, Arromaia, Amapaia and other Countries, with their Rivers adjoining.
La conquista del vasto, rico y hermoso Imperio de Guayana, regido por un descendiente de los Incas, iba a eclipsar las hazañas de Cortés y de Pizarro: allí había campos de gloria para jefes y capitanes, y de riqueza para los soldados (trocarían sus peniques por “planchas de oro de medio pie de ancho”). La sede imperial, la ciudad de Manoa, llamada por los españoles El Dorado, era, por su magnificencia y sus tesoros, más hermosa que cuantas hasta entonces había conquistado España. No había bajo el sol país más rico que esta Guayana, y sus ciudades eran más hermosas y más pobladas que las del Rey de España o las del Gran Turco. ¿Dejaba libre su fantasía Sir Walter Raleigh para disimular las penurias y fracasos de su viaje? De todos modos, envuelto en sus propios relatos, emprendió en 1617 la soñada expedición, en la que perdió a su hijo y, al regresar, la propia cabeza.
Junto a las quimeras de la plata, del oro y de las piedras preciosas, otras quimeras. Al llegar Colón a las bocas del Orinoco creyó haber encontrado el Paraíso terrenal, que debía estar cerca de allí, en tierras de Paria, en lo que llamó Isla de Gracia. El ímpetu de las aguas dulces, que casi desbarataron sus carabelas, en el Golfo de la Ballena, con su Boca de la Sierpe y su Boca del Dragón, no le hicieron inferir la existencia de vastas selvas y montañas de una inmersa Tierra Firme, sino la proximidad de la fuente de agua del Paraíso terrenal:
… yo jamás leí ni oí que tanta cantidad de agua dulce fuese así adentro e vecina de la salada, y en ello ayuda asimismo la suavísima temperancia; y si de allí del Paraíso no sale, parece aún mayor maravilla, porque no creo que se sepa en el mundo de río tan grande y tan hondo.
Colón se basaba además en razones geográficas (la forma de la tierra, que no era esférica, sino como una pera), pero más que nada en la opinión de santos y sabios teólogos: “muy asentado tengo en el ánima que allí donde dije es el paraíso terrenal y descanso sobre razones y autoridades sobrescriptas”.
Los teólogos afirmaban efectivamente que Dios no había destruido el Paraíso terrenal, y los situaban en el misterioso Oriente, en una tierra o isla feliz, sin enfermedades, sin vejez, sin muerte, sin temor. Viajeros afortunados, como el misterioso San Brandán, habían podido, tras larga y peligrosa navegación por el mar tenebroso, llegar hasta ella, atravesar sus altas murallas de oro, mármol y piedras preciosas, y penetrar en una tierra de flores y frutos maravillosos, de ríos de leche y miel, en la que no se sentía frío ni calor, hambre ni sed, pobreza ni adversidad, y en la que se satisfacían plenamente todos los deseos. En algunos relatos –véase Georges Boas, Essays on Primitivism and related Ideas in the Middle Ages, Baltimore, 1948– esa isla se asociaba con el fascinante imperio del Preste Juan. Centenares de manuscritos, en latín y en las diversas lenguas de Europa, difundían las distintas versiones, y los mapas representaban la fantástica isla de San Brandán, en el ignoto Atlántico, al occidente de las islas Canarias, llamadas las Islas Afortunadas. ¿No podía estar reservada a Colón la ventura de llegar a descubrirla? Cuando navegaba por las costas de América del Sur, creía encontrarse en los mares de Etiopía.
También Américo Vespucio, en su Mundus Novus, al describir su viaje de 1501, decía: “Sí el Paraíso terrenal existe en alguna parte, no debe de distar mucho de aquí”. Los relatos de los descubridores despertaron en Europa el viejo anhelo de recobrar el Paraíso perdido. Al mismo Pedro Mártir (Década I, libro III, cap. IV) le evocaron la imagen paradisíaca de la Edad de Oro: gentes desnudas, en estado de inocencia, “sin el mortífero dinero, sin leyes, sin jueces calumniosos, sin libros, contentándose con la naturaleza”. Era la relación del sueño del humanismo: un mundo sin tuyo ni mío. Colón, antes de emprender su cuarto y último viaje, prometió a la reina Isabel descubrir el anhelado Paraíso. Todavía para ese viaje pedía intérpretes de lengua arábiga.
El Padre Las Casas, en su Historia (cap. CXL), justificaba la creencia, no sólo por razones teológicas: “la templanza y suavidad de los aires y la frescura, verdura y lindeza de las arboledas, la disposición graciosa y alegre de las tierras, que cada pedazo y parte de ellas parece un paraíso; la muchedumbre y grandeza impetuosa de tanta agua dulce, cosa tan nueva; la mansedumbre y bondad, simplicidad, liberalidad, humana y afable conversación, blancura y compostura de la gente…”. Los mapas medievales representaban el Paraíso terrestre, presente siempre por los navegantes del Océano. Todavía en 1656 el gran erudito Don Antonio de León Pinelo, que había estado casi veinte años en Indias, terminó dos gruesos y documentados volúmenes para demostrar que el Paraíso terrenal estaba en el corazón de la América del Sur y que los cuatro ríos que según las Escrituras lo bañaban, eran el Río de la Plata (incluía el Paraná y el Paraguay), el Orinoco, el Magdalena y el Amazonas. La obra estaba ilustrada con un Mapa del Edén: “Continens Paradisi”.
Con la creencia en el Paraíso terrenal se asociaba otro anhelo de tipo mesiánico (o fáustico): encontrar la fuente de la eterna juventud. Toda la Edad Media había soñado con ella. En las nuevas imágenes del Paraíso perdido, el árbol de la vida se convirtió en la Fuente de la vida, y luego en un río o manantial de juventud. Esta Fuente no se encuentra en los textos sagrados ni en la literatura clásica, ya nada tiene que ver con ella la fuente Kánathos en la que, según un mito de Argos que recoge Pausanias, se bañaba todos los años la diosa Hera, esposa de Zeus, para recobrar la virginidad juvenil. La Fuente de la vida venía de la India, donde se encuentra ya en la vieja tradición brahmánica. Las fuentes y manantiales ¿no son eterno símbolo de la vida? El fantástico John de Mandeville la había conocido precisamente en su viaje a la India: “Yo, Juan de Mandeville, vi esa fuente y bebí tres veces de esa agua con mis compañeros, y desde que bebí me siento bien”. En el reino cristiano del Preste Juan, la Fuente, no lejos del Paraíso, mantenía inalterable y sana la vida del hombre después de los treinta y dos años. En otras versiones el que bebía de sus aguas se curaba las dolencias, o vivía eternamente. La Fuente se asoció a la gran campaña de Alejandro, que tuvo tan rica resonancia: cincuenta y seis veteranos de la expedición recobraron en sus aguas, que venían de un río del Paraíso, el vigor de los treinta años. De los relatos pasó a la pintura, a los cuentos populares de toda Europa (por ejemplo, el de los tres hijos del Rey que salen en busca del agua curativa para salvar al Padre moribundo) y a la cartografía. Leonardo Olschki –en The Hispanic American Historical Review de 1941– ha estudiado el desarrollo de esa tradición como símbolo del eterno anhelo humano de placer, de juventud y de felicidad, como una realización visionaria del poder del hombre contra la muerte y el destino.
En 1511 llegaron a la Española indios cautivos apresados abusivamente en las islas de los Lucayos. En sus islas –decían– había perlas y otras riquezas. Juan Ponce de León estaba atento al relato de los indios. ¿No hablaban de una isla llamada Biminí, en la que había una fuente de aguas curativas que devolvían la juventud perdida? Armó dos carabelas y partió en demanda de la isla, que debía estar muy cerca de allí, en los mares de la India (Ponce era un viejo compañero de Colón). Anduvo meses de isla en isla, perdido, hasta que una tormenta lo condujo a una costa que en homenaje al día (Pascua Florida de 1513) llamó la Florida. Recorrió sus costas, y vio que era enorme. Entonces se dirigió a España, donde sus relatos encontraron acogida muy favorable. Dice Pedro Mártir, en su Década II, dirigida, en 1514, al Papa León X:
… a la distancia de trescientas veinticinco leguas de la Española cuentan que hay una isla, los que la exploraron en lo interior, que se llama Boyuca, alias Ananeo, la cual tiene una fuente tan notable, que, bebiendo de sus aguas, rejuvenecen los viejos. Y no piense Vuestra Beatitud que esto lo dicen de broma o con ligereza: tan formalmente se han atrevido a extender esto por toda la corte, que todo el pueblo y no pocos de los que la virtud o la fortuna distingue del pueblo, lo tienen por verdad…
Pedro Mártir no concedía tanto poder a la naturaleza, y creía que Dios había reservado para sí esas prerrogativas. Pero Ponce de León obtuvo, por Cédula Real, el nombramiento de adelantado y gobernador, y regresó con tres carabelas para emprender la conquista y colonización de Biminí y la tentadora Florida. Sus hombres murieron casi todos en lucha con los indios, y él mismo, herido de una flecha, aunque no del todo desencantado, fue a buscar curación a la isla de Cuba, donde murió de la herida. Tenía unos sesenta años de edad. A la Corte llegó la noticia –que recogió Pedro Mártir– de que uno de los defensores de la Fuente era un yucayo barbado, hijo de un anciano que había recobrado el vigor juvenil al bañarse y beber en la Fuente milagrosa. Dice Las Casas que los indios de la Florida adoraban el Sol y las fuentes.
Colón veía sirenas, porque las sirenas estaban representadas en todos los mapas medievales. Creía firmemente que estaba recorriendo el mundo descrito por Marco Polo, y a veces también el mundo bíblico. Las incursiones de los caníbales contra los arahuacos de Cuba eran para él la guerra del Gran Can de China (Caniba ¿no era la tierra del Gran Can?) contra el Japón, que Marco Polo había relatado como un acontecimiento del año 1269. También en el Cipango de Marco Polo (¿no era el Cibao de la Española?) había oro sin recoger y palacios recubiertos de oro, “como acá se cubren las iglesias de plomo”. Los palacios dorados del Gran Can habían deslumbrado la fantasía de todos los viajeros de los siglos XIV y XV. Marco Polo hablaba también del oro de los ríos, lagos y montañas, y de granos de oro más grandes que lentejas. También él había visto una isla (la de Angamán) en la cual todos tenían cabeza de perro y los dientes y la nariz a semejanza de un gran mastín, y decía: “Son mala gente y comen a todos los hombres que pueden apresar…”.
Tampoco era una innovación de Marco Polo. Ya en el siglo I de nuestra era, la Historia natural de Plinio, que recogió toda la tradición antigua y fue la enciclopedia europea hasta el Renacimiento, menciona una raza de hombres con cabeza de perro, que ladran en lugar de hablar (la noticia es de Ctesias, médico de Artajerjes, según el cual había ciento veinte mil hombres de esta raza). Plinio habla también de pueblos antropófagos y de hombres extraños, hombres con un ojo en la frente, hombres con pies de caballo, hombres sin nariz, de cara plana; hombres sin boca, con un orificio por el que respiran, beben y comen; hombres con una sola pierna, que saltan con agilidad extraordinaria; hombres con pies invertidos, que corren a gran velocidad por los bosques; hombres que ven mejor de noche que de día, hombres de pelo blanco en la juventud y negro en la vejez, hombres de orejas enormes que les sirven para cubrirse como si fuesen vestiduras, hombres que se desvanecen como sombras, hombres sin cabeza, con ojos en las espaldas (“sine cervice, oculos humeris habentes”), y hombres sin cabeza, con boca y ojos en el pecho. Plinio atribuía estas y otras variedades de la especie humana al ingenio de la naturaleza.
Esas variedades “humanas” pasaron a la cartografía medieval. Poblaban, junto con monstruos híbridos y descomunales, la “tierra incógnita”. Vivían además en la fantasía popular de toda Europa. Los mongoles o tártaros que invadieron a Hungría en el siglo XIII tenían –según una tradición que se conserva allí hasta hoy– cabeza de perro, y comían carne humana. En La vida del Isopet, publicada en castellano en 1489 (es traducción de un texto latino, y éste a su vez del griego), la mujer de Xanthus dice a su marido que le ha comprado como esclavo al feo y deforme Esopo: “Me habéis traído este cabeza de perro…”. De esos “hombres monstrudos” le hablaban a Colón los indios de las Antillas, por señas, claro está. Y no sólo a Colón. Sir Walter Raleigh recogía, en el rico Imperio de la Guayana, noticias sobre una nación, los Ewaipanomas, que tenían los ojos en los hombros y la boca en mitad del pecho: “no deja de ser fabuloso –dice–,y sin embargo no lo pongo en tela de juicio…”. Los hombres de la época decían: “Nada es imposible para Dios”.
Nada es imposible para Dios, y todo puede creerlo el hombre. A mediados del siglo XVII decía Don Antonio de León Pinelo que en el sur de Chile, hacia el Estrecho de Magallanes, había, según le habían informado personas fidedignas, hombres con cola: “hombres caudatos que para asentarse havían menester asientos güecos”. Hablaba también de los famosos cinocéfalos, hombres monstruosos, con cabeza de can, pero confesaba que nunca los había visto. En 1724 el Padre Lafitau, de la Compañía de Jesús, que había pasado cinco años entre los indios del Canadá, dedicó al Duque de Orléans, príncipe heredero de la corona de Francia, cuatro volúmenes sobre las costumbres de nuestros indios (Moeurs des peuples sauvages américains comparées aux moeurs des premiers temps).El buen Padre creía en los Ewaipanomas de Walter Raleigh y hablaba de los “Acéfalos de la América Meridional”. Una lámina del libro representaba a uno de esos “acéfalos”, con dos ojos en el pecho y una boca a la altura del vientre. Creía además que había cinocéfalos y gigantes y enanos y amazonas. No creerlo –decía; I, 61– “sería ofender a gran cantidad de personas cuyo testimonio parece irreprochable”. Todavía hoy –nos los contaba Don Pedro Henríquez Ureña– los campesinos de Santo Domingo creen que hay en los bosques de la isla mujeres salvajes, llamadas ciguapa, con los pies invertidos, como en la descripción de Plinio. Y la prensa internacional se hace eco periódicamente de noticias de aldeanos y guías del Himalaya sobre los “abominables hombres de las nieves”, los yetis o gigantes, que viven en los picos nevados de la montaña.
Colón proyectaba todas esas imágenes sobre la realidad americana. Procedían de sus lecturas, o de los globos, mapamundis y cartas geográficas y náuticas del siglo XV, que incorporaron a sus representaciones los relatos de presuntos viajes medievales y el conocimiento de la Antigüedad clásica. La creencia se superponía a la realidad. “La tradición literaria –dice Leonardo Olschki, en su Storia letteraria delle scoperte geografiche, un hermoso libro dedicado a estas cuestiones– se impone la propia experiencia”. También los libros tienen la virtud divina de crear mundos. Conquistadores y viajeros se encontraron en toda América con gigantes y con pigmeos, y vieron por las tierras y por las aguas monstruosos dragones y ciudades encantadas. Era la época de la literatura caballeresca. Los hombres del descubrimiento y de la conquista son precursores del famoso caballero Don Quijote.
El mundo de los libros de caballerías, con su laberinto de islas misteriosas y sus seres extraños y sus hazañas sobrehumanas, no era para el descubridor español un mundo de ficción. Esos libros –los ha demostrado ampliamente Irving A. Leonard, en Los libros del conquistador– encendieron la imaginación de los conquistadores, estimularon sus hazañas, los consolaron en sus desilusiones. Contaba Bernal Díaz del Castillo (cap. LXXXVI) el asombro de los soldados de Cortés cuando marchaban por la calzada que conducía a la ciudad de México y veían las ciudades pobladas en el agua y las grandes poblaciones del camino: “decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís”. ¿No creyeron los conquistadores de la Nueva España que habían encontrado la isla de California que aparece en Las sergas de Esplandián, el quinto libro del Amadís de Gaula? El autor, Garci-Rodríguez de Montalvo, la describía así (cap. CLVII):
Sabed que a la diestra mano de las Indias hubo una isla llamada California, muy llegada a la parte de Paraíso Terrenal, la cual fue poblada de mujeres negras, sin que algún varón entre ellas hubiese, que casi como las amazonas era su estilo de vivir. Estas eran de valientes cuerpos y esforzados y ardientes corazones y de grandes fuerzas: la ínsula en sí, la más fuerte de riscos y bravas peñas que en el mundo se hallaba; las sus armas eran todas de oro, y también las guarniciones de las bestias fieras en que, después de las haber amansado, cabalgaban; que en toda la isla no había otro metal alguno…
Reinaba en ella la reina Calafia, muy grande de cuerpo y muy hermosa, “en floreciente edad”, que acudió a favor de los turcos con su ejército de mujeres “armadas de armas de oro sembradas todas de piedras muy preciosas que en la su ínsula California como las piedras del campo se hallaban” (cap. CLVIII). Era una especie de Pentesilea que había librado singular batalla con Amadís de Gaula. California era, en la literatura caballeresca, una isla de amazonas negras.
En la proyección de lo literario y mítico del Viejo Mundo sobre el continente americano nada más asombroso que la creencia en las amazonas. Colón, en su primer viaje, habla continuamente de una isla llamada Matinio (Madanina dice Pedro Mártir; quizá Martinica), habitada por mujeres solas, que usaban arcos y flechas y, como armadura, láminas de cobre. Los vientos desfavorables le impidieron llegar a ella, aunque mucho lo quería, para llevar a los Reyes Católicos cinco o seis de esas mujeres. La cartografía de la época registró esa “Isla de las Mujeres”. También Marco Polo, al describir las islas de la India, había hablado de una habitada por hombres y otra sólo por mujeres. Descubridores y conquistadores de Indias soñaron con islas y regiones de mujeres solas, y creyeron encontrarlas en diversas partes: mujeres guerreras, armadas de arco, con un pecho solo, del lado izquierdo. Juan de Grijalva las buscó en 1518 por Yucatán (todavía Fernández de Oviedo, libro XXI, cap. VIII, describía en la costa, “la punta que llaman de las Mujeres” y “la isla que llaman de las Amazonas”, y creía que los nombres se debían a que los primeros descubridores habían visto mujeres flecheras que peleaban con arcos, como los hombres). Diego Velázquez, en sus Instrucciones del 23 de octubre de 1518, encomendó a Hernán Cortés que viera “dónde y en qué parte están las amazonas que dicen estos indios que con vos lleváis que están cerca de allí” (también le encargó que buscara las “gentes de orejas grandes y anchas, y otras que tienen caras como perros”). Cristóbal de Olid y Gonzalo de Sandoval, enviados por Cortés, recogieron noticias sobre ellas en Zacatula y Colima, y el mismo Cortés escribió a Carlos V, el 15 de octubre de 1524, que uno de sus capitanes “me trujo relación de los señores de la provincia de Ciguatán que se afirman mucho haber una isla toda poblada de mujeres sin varón ninguno… y que esta isla está diez jornadas desta provincia, y que muchos dellos han ido allí y la han visto. Dícenme asimismo que es muy rica de perlas y oro”. Creo –dice después López de Gómara– “que nació aquel error del nombre Ciuatlán, que quiere decir tierra o lugar de mujeres”. Esa isla de mujeres solas, rica de oro y perlas, estaba además poblada por los temibles grifos, “que despoblaron el valle de Auacatlán, comiéndose los hombres”. López de Gómara recogía la creencia, aunque no creía que los hubiera. Pero todavía Antonio de León Pinelo, en 1656, hablaba de los grifos de la Nueva España, y creía que en los mares había tritones (los habían visto –dice– en las costas de Araya) y sirenas (“Si hay tritones, no faltarán sirenas”, II, 118). Los españoles que arribaron en 1533 a las costas de la Baja California creyeron haber llegado a la isla de la reina Calafia, con sus amazonas negras, su riqueza de oro y piedras preciosas, y los temibles grifos, mezcla de águila y león, criados por aquellas mujeres desde pequeños y que las defendían contra los hombres extraños, a los que alzaban en su vuelo, los devoraban en el aire o los despeñaban desde la altura. Así nació el nombre de California, documentado en 1542, pero que se remonta sin duda a la hora inicial del descubrimiento.
También por América del Sur buscó el conquistador el reino inquietante y sugestivo de las amazonas. En 1536 los españoles que recorrían el valle de Bogotá al mando del licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada recibieron noticias de ellas: “Estando el real en el valle de Bogotá –escriben a Su Majestad los capitanes Joan de San Martín y Antonio de Librija, oficiales reales– tuvimos nueva de una nación de mujeres que viven por sí, sin vivir indios entre ellas, por lo cual las llamamos amazonas”. Gonzalo Jiménez de Quesada envió a su hermano Hernán Pérez de Quesada –cuenta Fernández de Oviedo, libro XXI, cap. XI– para que viese si era verdad lo que los indios decían. Por desgracia, las sierras le impidieron llegar a ellas. Las noticias siguieron siendo insistentes, y parecía inminente su descubrimiento. Pero la aventura no estaba reservada a los conquistadores de la Nueva Granada.
En 1541 salió de Quito, al mando de Gonzalo Pizarro, una de las expediciones más brillantes de la época: doscientos veinte españoles, unos cuatro mil indios. Iban hacia el Oriente de la sierra, tras otra quimera: la tierra de la canela. Después de diez meces de lucha con la selva, la expedición, diezmada y hambrienta, hizo alto y construyó un bergantín. El capitán Orellana se embarcó con cincuenta y siete compañeros para ir en busca de alimentos. Orellana no volvió. Siempre río abajo, las aguas lo condujeron a cauces cada vez más anchos, y, finalmente, al cabo de ocho meses de navegación, al Océano. Había recorrido, por primera vez, el gran río de las Amazonas.
¿Cómo se fijó el nombre? Desde los primeros días de navegación, indios amigos e indios prisioneros le hablaban de las amazonas. Orellana –dice el Padre Carvajal, que anotaba día a día las peripecias de la empresa– habló con ellos y los sometió a un interrogatorio completo. Los indios hacían relatos extensos y minuciosos. El Estado de las amazonas estaba tierra adentro; lo habitaban indias guerreras y poderosas, y una señora mandaba toda la tierra. Habían sometido muchas provincias de indios y les hacían pagar tributos. Un indio nombraba setenta pueblos de amazonas, a alguno de los cuales había ido para llevar el tributo. Eran pueblos de piedra, con puertas, unidos por caminos cercados y con guardas para cobrar derechos. Tenían grandísima riqueza de oro y plata, y en la capital, donde estaba la señora principal, había grandes adoratorios con ídolos de oro y plata en figura de mujer. Había “mucha cantería de oro y de plata para el servicio del sol”, y las señoras principales tenían sus utensilios de oro y plata y “las mujeres plebeyas” vasijas de madera o barro. Daban detalles además sobre sus relaciones y guerras con los indios vecinos: mataban o desterraban a los hijos y criaban a las hijas “con muy gran solemnidad”. Indios amigos aconsejaban a los expedicionarios que se cuidaran de las amazonas, que los matarían, e indios enemigos les amenazaban con tomarlos prisioneros y entregarlos a ellas: “allí nos habían de tomar a todos y llevar a las amazonas”.
Los relatos de los indios, que Orellana interpretaba (era muy aficionado a las lenguas indígenas, y hasta hacía vocabularios), los conocían previamente los expedicionarios: “Todo lo que este indio dijo, y más –cuenta el Padre Carvajal– nos habían dicho a nosotros, a seis leguas de Quito, porque de estas mujeres había allí muy gran noticia”. Pero hubo algo mucho más importante. Un día –el 24 de junio de 1542– los expedicionarios descendieron a tierra en busca de alimentos (en gran parte de la travesía no comían “sino cueros, cintas y suelas de zapatos cocidos con algunas hierbas), y tuvieron que combatir con los indios tributarios de las amazonas. Los indios combatían valerosamente –cuenta siempre el Padre Carvajal– porque pidieron socorro a las amazonas, “y vinieron hasta diez o doce, que éstas vimos nosotros, que andaban peleando delante de todos los indios como capitanas, y peleaban ellas tan animosamente, que los indios no osaban volver las espaldas, y el que las volvía delante de nosotros le mataban a palos, y ésta es la causa por que los indios se defendían tanto”.
El Padre Carvajal describe a esas amazonas: “Estas mujeres son muy altas y blancas, y tienen muy largo el cabello y entrenzado y revuelto a la cabeza, y son muy membrudas, y andan desnudas, en cueros, tapadas sus vergüenzas, con sus arcos y flechas en las manos, haciendo tanta guerra como diez indios”. Después de un duro combate, “con la ayuda de Nuestro Señor” –dice–, nuestros compañeros mataron siete u ocho, “que éstas vimos, de estas amazonas, a causa de lo cual los indios desmayaron y fueron vencidos y desbaratados”. Hay que tener presente que el Padre Carvajal había sido herido al bajar a tierra de un flechazo en la ijada, “que me llegó a lo hueco” –dice–, y que los indios recibieron refuerzos y hubo que embarcarse, “no sin zozobra”.
Estos relatos llegaron en seguida a la corte, donde unos aceptaron y otros negaron la existencia de las amazonas. Todavía en 1721 el Padre Lafitau creía que había amazonas en el Cáucaso (un misionero había dado noticias de ellas) y recogía la opinión del Padre Huet, uno de los sabios más eminentes de Francia, de que las antiguas amazonas habían pasado a las Indias. El río de la gran aventura de Orellana se llamaba, en la lengua de los guaraníes, Paraná-guazú, y en la española Mar Dulce (Santa María de la Mar Dulce lo había llamado Pinzón cuando descubrió la desembocadura en 1500), dos nombres consubstanciados también con el Río de la Plata. Los indios lo llamaban además Paraná-tinga á-tinga “río blanco”, o simplemente Pará “Mar”, de donde también Gran-Pará, y los portugueses Río Mar. Los misioneros, alegando primacías en la catequización, discutieron si debía llamarse San Francisco de Quito, San Ignacio de Quito o Santo Domingo de Quito. Los navegantes lo conocían con el nombre de Río Grande, Río de Orellana y, con más frecuencia, ya desde 1515, Río Marañón. Sobre todos ellos triunfó el nombre de Río Amazonas. La leyenda, más fuerte que la misma realidad.
El mundo fantástico de los libros de caballerías se entremezclaba con la renaciente mitología clásica. Pedro Mártir le escribía a su amigo Pomponio Leto, el 5 de diciembre de 1494, haciéndose eco de las primeras noticias de Colón: “Y no dudo que hay lestrigones y polifemos, alimentados con cara humana”. Polifemos, como el monstruoso Cíclope de La odisea, hijo de Poseidón; Lestrigones, como los feroces gigantes que destrozaron la flota de Ulises (sólo se salvó su negra nave, de proa azul) e hicieron bárbaro festín con los tripulantes. Américo Vespucio vio gigantes en sus viajes, y Juan de la Cosa, que le acompañaba en uno de ellos, dibujó, en su famoso planisferio de 1500, la Isla de los Gigantes, la actual Curazao. Más espectaculares fueron los que encontró Magallanes en el Puerto de San Julián, antes de abordar el Estrecho. Antonio Pigaffetta, que anotaba los hechos fundamentales de la expedición, describe la aparición de uno de ellos. Hacía dos meses que los expedicionarios no veían alma humana:
Un día, súbitamente, vimos en la costa del puerto a un hombre con estatura de gigante, desnudo, que bailaba, cantaba y se echaba polvo sobre la cabeza… Era tan grande, que le llegábamos a la cintura, y bien dispuesto… Estaba vestido con pieles de animales… En los pies llevaba abarcas de la misma piel.
Uno de esos indios, “más alto y mejor formado que los demás”, estuvo varios días con los cristianos, y además Magallanes capturó dos, “los más jóvenes y mejor formados”, con el propósito de llevarlos a Europa. Eran capaces –dice Pigaffetta– de comer de una vez un cesto de bizcocho –el pan marinero– y beberse de un trago un balde de agua. Magallanes los llamó patagones, porque le recordaron –es la hipótesis de María Rosa Lida, en la Hispanic Review, de 1952– al monstruo Patagón, uno de los personajes del Primaleón, la popular novela de caballerías de la época. El monstruo Patagón, de rostro perruno, apresado por Primaleón, se amansaba ante las damas.
Seis años después de Magallanes, en 1526, llegó al Estrecho la armada de Frey García Jofre de Loaysa. Un clérigo de la expedición, el Padre Juan de Aréyzaga, vizcaíno, le contó luego a Fernández de Oviedo, en Madrid, en 1536, sus encuentros con los patagones. Eran –le decía– hombres de trece palmos de alto, y ni él, que era de buena estatura, ni ningún otro de los cristianos que allí se hallaron, “llegaba con las cabezas a sus miembros vergonzosos, en el altor”. Esos patagones cargaban a los españoles en peso y los miraban “como espantados de ver su pequeñez y blancura”. Con una mano alzaban en el aire cargas de dos quintales o más, comían de un bocado tres o cuatro libras de carne de ballena, arrojaban a gran distancia piedras de dos libras o más y eran tan veloces que no había caballo que los alcanzase. Fernández de Oviedo creía todas las afirmaciones del clérigo, y sus estrafalarias aventuras.
Francis Drake llegó al Estrecho en 1578. Su capellán decía después que había ingleses tan altos como el más alto de los patagones, y que siete pies y medio era su altura mayor. Darwin, que los encontró en su famoso viaje de la fragata Beagle, en enero de 1834, decía (Diario, cap. XI):
Su talla parece mayor de lo que en realidad es a causa de sus grandes mantos de guanaco, su larga cabellera suelta y su porte general; la altura media de estos hombres es de seis pies, con algunos hombres más altos y solamente unos pocos más bajos, y las mujeres tienen también elevada estatura. Sin duda es la raza más alta que he visto en todos los países visitados.
Los trece palmos de Fernández de Oviedo equivalían a 2.73 m. Los seis pies de Darwin, a 1.83 m., es decir, la altura normal de un hombre alto. El descubridor magnificaba sus imágenes, que crecían sin duda de relato en relato. Noticias sobre gigantes, y también sobre huesos gigantescos de pueblos desaparecidos, hubo en todas partes, y las recogieron escrupulosamente Fernández de Oviedo, López de Gómara y Cieza de León. Los viajeros del siglo XVI también descubrieron, claro está, enanos.
El mismo entrecruzamiento de realidad y leyenda presenta otro episodio. Por el norte argentino, y luego por toda la Patagonia, se buscó, desde el siglo XVI, una misteriosa Ciudad de los Césares. Todavía a fines del XVIII se organizaban en Chile expediciones para llegar a ella. Viajeros hubo que la describieron con lujo de detalles, e historiadores que trataron de explicar su origen. La Ciudad Encantada o de los Césares estaba, en el siglo XVIII, en un rincón misterioso e impenetrable de la Cordillera. Algunos afirmaban que eran tres ciudades distintas, sometidas a un rey, con las puertas siempre cerradas, con palacios y templos suntuosos, revestidos de plata maciza. Se decía que los Césares no tenían más metal que la plata, y que de ella hacían las rejas de los arados, los cuchillos y todos los utensilios. Un misionero que había querido llegar hasta ellos recibió la muerte a manos de los indios. Tenían un centinela en un cerro para impedir el paso a los extraños, pero algunos habían osado acercarse hasta oír el tañido de las campanas o el eco de disparos de artillería. Mil testimonios daban pruebas irrefutables de su existencia. Personas fidedignas la sostenían bajo juramento. Los Césares vestían “casacas de paño azul, chupa amarilla, calzones de buche o bombachos, con zapatos grandes, y un sombrero chico de tres picos. Eran blancos y rubios, con ojos azules y barba cerrada”. Algunos hablaban de Césares indios, otros de Césares españoles. No faltó quien les atribuyera origen inglés. Para salir de dudas se dio tormento a un indio, que al parecer se había juramentado para mantener el secreto. Terminó confesando que eran españoles.
La leyenda, que duró tres siglos, se construyó sobre un hecho real. Sebastián Caboto, en 1529, envió a un capitán y catorce soldados para explorar la tierra, siempre tras el espejismo de la plata. A los tres meses volvió el capitán con seis soldados contando maravillas, que debía magnificar la transmisión oral. El capitán se llamaba Francisco César. De su nombre surgió una leyenda que estimuló el conocimiento de toda la región patagónica, a la que él no había llegado jamás.
El hecho real, histórico, se engarza en lo legendario, que es anterior a él. La Ciudad de los Césares era una ciudad encantada. Lo cual nos lleva a las Siete Ciudades encantadas, que en la tradición medieval, como hemos visto, se identificaban con la Antilia, la fantástica isla del Océano. Según una vieja tradición, que recoge en 1492, en su famoso Globo, el geógrafo alemán Martín Behaim, después de la ocupación de España por los árabes, a principios del siglo VIII, seis obispos cristianos, dirigidos por el Arzobispo de Oporto, huyeron de la Península y se refugiaron en la Antilla, donde fundaron siete ciudades –el número tenía valor cabalístico–, pobladas por los refugiados, bajo un régimen de paz evangélica. Un barco español –agregaba– había llegado a ella en 1414. “Antillia, che voi chiamate le Sette Città”, escribía Toscanelli en 1474 al Rey de Portugal. En 1475 el portugués Fernâo Telles obtuvo la concesión de poblar las Siete Ciudades y el señorío sobre ellas. La Antilia –ya lo hemos visto– se trasmutó en las Antillas. Pero las Siete Ciudades trasmigraron al continente.
En 1536 llegaba a la Nueva España, después de haber recorrido, en ocho años, más de dos mil leguas, a través de ríos, sierras, llanuras, desiertos y poblaciones hostiles, el último resto de la desdichada expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida: Alvar Núñez Cabeza de Vaca con tres compañeros, entre ellos Estebanico, un negro esclavo. Sus relatos encendieron la creencia en las Siete Ciudades de Cíbola, de las que se tenía alguna noticia, desde 1530, por la expresiva revelación de un indio. El flamante virrey Don Antonio de Mendoza envió a ellas, en 1539, a Fray Marcos de Niza, un monje de San Francisco que había llegado de Italia y había participado en la conquista del Perú. Fray Marcos llevó de guía a Estebanico y a un grupo de indios. Atravesó Sinaloa, Sonora, Arizona, y llegó por fin a una población donde le dieron noticias de las Siete Ciudades y de tres reinos muy poderosos. No pudo llegar a ellas y le mataron a Estebanico, pero desde una altura alcanzó a ver la ciudad de Cíbola –una de las Siete Ciudades–, con casas de piedra de muchos pisos, y turquesas en puertas y ventanas. Le pareció hermosa y tan grande como la ciudad de México. Hasta pudo ver camellos y elefantes, y vacas y ovejas de la tierra y de España, y animales con un cuerno que comían echados de lado.
La conquista de las Siete Ciudades puso en violenta pugna al Virrey con Hernán Cortés (“riñeron malamente”, dice López de Gómara), y con Nuño de Guzmán. El Virrey la encomendó al Capitán Francisco Vázquez de Coronado, que salió en 1540 con trescientos hombres, una de las expediciones mejor equipadas de la época. Vázquez de Coronado –dice Bernal Díaz– enloqueció en la empresa. En dos años de andanzas, sólo encontró campos llanos “llenos de vacas y toros disformes de los nuestros de Castilla” (los bisontes, llamados precisamente cíbolos en la lengua de los indios) y pequeñas poblaciones casi inaccesibles, levantadas sobre riscos.
Las Siete Ciudades se fueron desplazando hacia el Norte, hacia Nuevo México, Colorado, Arizona, o hacia la costa del Pacífico. También en 1540 salió en busca de ellas, por el Mar del Sur, con más de mil hombres, en trece naves, Don Pedro de Alvarado, que murió infortunadamente en la Nueva Galicia. El Padre Las Casas, en su Apologética historia, habla profusamente de las tierras y reinos de Cíbola, sus muchas provincias e infinitas naciones, la buena y graciosa disposición y hermosura de sus habitantes (“es tierra excelentísima y de gentes llena, muy discretas y políticas”), sus grandes ciudades, sus ritos y creencias, y da una descripción bastante moderada (cap. LIII):
Cuarenta o cincuenta leguas de los postreros pueblos deste valle [de Sonora], todavía yendo al Norte, está la provincia de Cívola y ciudad, que alrededor tiene otras siete ciudades; la primera será de mil casas y las otras de muchas más. Eran hechas de piedra y madera, y tenían dos y tres y cuatro altos y doblados, y encima de todo cubiertas con sus azoteas; calles y plazas muy concertadas, todas muy fuertes, y donde se defendían como fortaleza cuando tuvieron con ellos cierta pelea los cristianos. Finalmente, todos los que vieron la ciudad y otras siete que estaban cercanas… les parecía ver ciudades de España…
Una de esas ciudades era Quivira, la gran Quivira, con calles tan largas que no se recorrían en dos o tres jornadas, y oro abundantísimo por todas partes. Pronto se convirtió también en un reino, igualmente con sus Siete Ciudades. Durante los siglos XVI y XVII se desbordó la imaginación alrededor de las ciudades encantadas de Cíbola y Quivira, y circularon relatos fabulosos, mezcla de fantasía ingenua e inventiva picaresca, que indujeron a expediciones reales o fingidas. Todavía en nuestros días las agencias internacionales comunican que un minero mexicano ha descubierto, al noreste de Sinaloa, las Siete Ciudades de Cívola y Quivira. Por lo menos un templo, unas pirámides y una serie de restos arqueológicos y objetos de oro y plata.
Las Siete Ciudades, como la Ciudad de los Césares, o el Dorado, o las Amazonas, o la Fuente de la Juventud, fueron acicate o señuelo de los pasos del hombre, que le llevaron, por encima del dolor, del hambre, del agotamiento, de la angustia, del terror, a abrir rutas nuevas, por montañas, desiertos y selvas, hasta los últimos rincones del mundo nuevo. Cuando Juan de Oñate constituye, en 1598, en las regiones de Cíbola y Quivira, la Provincia de Nuevo México, no encuentra, donde antes habían visto ciudades fabulosas y deslumbrantes, más que aldeas misérrimas. La Gran Quivira es hoy el nombre de unas ruinas, al sur de la ciudad de Santa Fe, en los Estados Unidos. Es indudable que el error ha sido fecundo. ¿No es el descubrimiento mismo de América el fruto de un error? La verdad es muchas veces triste, desoladora o mezquina, y el hombre se salva gracias a su capacidad de error, de ilusión o de locura.
Con las quimeras, ilusiones y mitos se mezclaron a veces visiones terroríficas, de grifos y monstruos espantables. Como en todo sueño, se entrecruzaron en el sueño del descubridor los afanes de grandeza y placer con los temores más pavorosos. Y como en todo sueño, el descubridor tampoco creó de la nada. En sus visiones hay siempre el lejano espejismo de una realidad efectiva: el oro del Perú, de Bogotá, de Guayana, de México; la plata del cerro Potosí; la riqueza y esplendor de Tenochtitlán y el Cuzco; las perlas del mar de las Antillas; los diamantes y esmeraldas de la Tierra Firme; las Vírgenes del Sol del Cuzco; los sugestivos y mágicos nombres de lugares y de cosas.
La leyenda portuguesa de las Siete Ciudades ha dado todavía algo más. La vieja tradición es que los siete obispos, después de haber llegado a la Antilla, habían quemado sus naves, para impedir el regreso. ¿No viene de ahí la expresión castellana con que se designa la decisión heroica, el cortarse toda posibilidad de retirada? La verdad es que Cortés no quemó sus naves, sino que las encalló en la costa: ordenó a Juan de Escalante, alguacil mayor y amigo suyo –cuenta Bernal Díaz, caps. LVIII y LIX– que hiciese sacar de los navíos las anclas, cables, velas y todo lo aprovechable “y que diese con todos ellos al través”; “so color que los dichos navíos no estaban para navegar” –escribe el mismo Cortés a Carlos V– “los eché a la costa, por donde todos perdieran la esperanza de salir de la tierra, y yo hice mi camino más seguro”. Pero la tradición legendaria, que también tiene antecedentes grecolatinos (los recuerda Antonio de Solís en su Historia de la conquista de la Nueva España; lo hizo, por ejemplo, Agatocles al desembarcar con su ejército en las costas de África) y que Frazer, en su Rama dorada, encuentra además en una leyenda estoniana, era quemar las naves. Recurso mucho más decisivo e impresionante que echarlas de través, la fría verdad histórica.
La verdad se entreteje a cada paso con la leyenda, con la tradición, con la creencia. Y más que nada con la creencia religiosa. De la multiplicidad de hechos, escogemos el siguiente, de escala menor. Uno de los primeros exploradores del Río de la Plata fue Diego García, que se encontró con Sebastián Caboto, sobre el Paraná, en 1528. Al volver a España decía en un Memorial presentado al Consejo de Indias: “Sabe Su Alteza que en esta corte truje plata y señal de oro e cobre, una pieza de metal con dos obispos y Padre Santo, aseñaladas las figuras en la dicha pieza”. Diego García veía, en una pieza indígena, probablemente incaica, hecha por los indios antes de la llegada de los españoles, las imágenes familiares de su propio mundo religioso. Nada de extraño tiene que misioneros fervorosos hayan creído descubrir en América los restos de una de las tribus perdidas de Israel o indicios de una antigua predicación evangélica.
Así, los nombres de las cosas y de los lugares y la visión misma del conquistador de América representan una proyección de la mentalidad europea. Los descubridores y pobladores hicieron entrar la realidad americana en los moldes de las palabras, los nombres y las creencias de Europa. Es decir, la acomodaron a su propia arquitectura mental. Sobre el mundo americano proyectaron no sólo la realidad tangible de su mundo europeo, sino también su tradición literaria, mitológica y religiosa. ¿No hay ahí una insalvable limitación del hombre? Se capta lo desconocido en función de lo conocido, y las sensaciones nuevas se graban en la mente vieja. El hombre acaba siempre con familiarizarse con lo nuevo, pero al mismo tiempo quiere encontrar en lo nuevo, en la inmensidad de lo nuevo, su mundo tradicional, tan distante y tan querido. Más que ver para creer, parece que casi siempre se ve lo que se cree. “Descubrir –dice Bergson– no es encontrar cosas nuevas, sino reconocer lo que la imaginación y la fe dan como existente. Conocer es reconocer”.
También lo decía, a su modo, Don Miguel de Unamuno: “La realidad no es más que un esfuerzo del recuerdo por hacerse esperanza, o un esfuerzo de la esperanza por convertirse en recuerdo”. Y en otro pasaje agregaba: “El sueño es el que es vida, realidad, creación. La fe misma no es, según San Pablo, sino la substancia de las cosas que se esperan, y lo que se espera es sueño. Y la fe es la fuente de la realidad, porque es la vida. Creer es crear”.
La primera visión de América es la visión de un sueño. El conquistador es siempre, en mayor o menor medida, un alucinado que combina las experiencias y afanes cotidianos con los recuerdos y fantasías del pasado. Así fue también la primera visión que el europeo tuvo del mundo oriental, y es sin duda la de toda conquista y de toda colonización. El hombre que como descubridor, como conquistador, como emigrante o como viajero llega a América, al mismo tiempo que se siente sumido en la realidad nueva, que se americaniza, va revistiendo su nuevo mundo, tan extenso, con las imágenes y las voces de su mundo familiar. América es en cierto sentido un mundo nuevo, enteramente nuevo e irreductible. En otro sentido es también una nueva Europa.
[Caracas, 1940]
Ángel Rosenblat
ARTÍCULOS MÁS RECIENTES DEL AUTOR
Suscríbete al boletín
No te pierdas la información más importante de PRODAVINCI en tu buzón de correo


